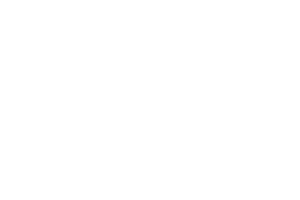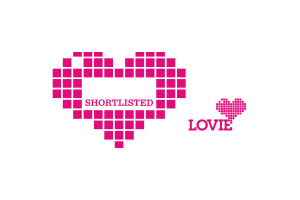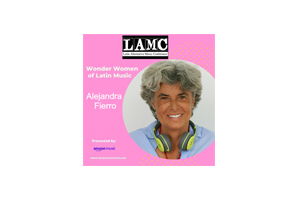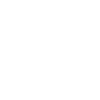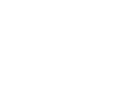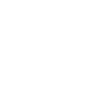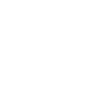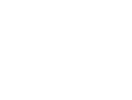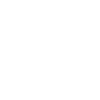Bandas sonoras para el cuenta cuentos global
Con 700 millones de consumidores en el mundo, la música de las teleseries se deja llevar por la mercadotecnia y los dividendos extra. Pero hay también algunas mágicas excepciones.
El inagotable músico argentino Lalo Schifrin (Buenos Aires, 1932) ha firmado más de doscientas bandas sonoras para cine y televisión. Mi memoria sentimental se queda con los inolvidables dos minutos y medio de la sintonía original de la serie de 1966 Misión Imposible, con una vigorosa, pegadiza e insólita cabecera —cinco por cuatro compases, como el mejor acid jazz, pero 25 años antes del acid jazz— con la que nunca supe qué hacer en mis noches de infancia: incendiarme en un ceremonial chamánico de autocombustión o protagonizar una reptante y convulsa coreografía ante el desconcierto de mis padres.
Cuando le preguntan cómo deben relacionarse imágenes en movimiento y música, el maestro Schifrin, un amigo y colaborador, ahí queda eso, de Duke Ellington y Dizzy Gillespie, declara:
Las teleseries son, como todo producto pop y mercantil, seudoculturales: antes que cualquier otro objetivo artístico, por ejemplo la magia de la que habla Schifrin, buscan que el margen de beneficios y la especulación sean notables. Desde el boom que llegó con la primera década del siglo XXI, lo serial empieza a abrumar en cantidad y estilo, ¿no les parece?
Siguen la receta de la alienante uniformización global: vida regida por procesadores y aplicaciones, abrigados por pantallas, con diversión garantizada y chucherías suficientes: hipersexualidad, efectos digitales, montajes espásticos, la belleza de lo extraño, el fanatismo por el humor freak… En suma, nada con lo que no haya jugado Rimbaud en sus poemarios enloquecidos, pero llevado el mood a la única medida que ahora importa: el píxel con resolución de 4K.
Una primera consideración social y, como mandan los tiempos, pesimista: en torno al 70 por ciento de la audiencia media no quiere televisión de calidad —tranquilos, la vulgaridad es viral: lo mismo sucede con la literatura, el cine y la música— y se calcula que perdemos 22 minutos de esperanza de vida sometiéndonos al agresivo impacto neurológico de ver una hora de TV. Pese a que apetece ponerse la Luger en la sien al saberlo, el ensayista Vicente Luis Mora justifica con humor:
La buena salud del negocio de las teleseries reclama bandas sonoras o scores cargados de emociones fuertes y altamente adictivos en lo comercial. La mayoría de los runners apuesta por la reutilización de canciones de las cuales en ocasiones, presupuesto para royalties obliga, sólo permanecen en pantalla unas decenas de segundos.
Brillan algunas sorpresas, siempre por la gracia de lo imprevisto por valores añejos y poco frecuentes. En la playlist que acompaña a esta disgresión pueden encontrarse algunos ejemplos:
- Catherine Russell cantando como si de una big mama de los años treinta se tratase en Boardwalk Empire.
- The Carter Family, con la slow hand Maybelle Carter —“la mujer guitarrista más veloz del mundo”— destilando el llanto de la gente blanca para la serie Fargo.
- Jeff Tweedy, el front-man de Wilco, haciéndose pasar por José Feliciano para versionar Let’s Find Each Other Tonight, que también suena en Fargo aunque Tweedy ni siquiera figure en los créditos porque quiso rendir homenaje con ánimo emulador al cantante ciego nacido en Puerto Rico e injustamente olvidado.
- Dee Dee Warwick (1945-2008), hermana de la gran diva Dionne, cantando en clave de soul poderoso el último hit global de Elvis Presley, Suspicious Minds, para la inolvidable y desgraciada serie Vinyl, que HBO no prorrogó, alegando precisamente el alto coste de la partida de derechos de autor.
- En la primera y única temporada de Vinyl suenan también los españoles Barrabás con el pionero afro-rock Wild Safari (1972).
- El narcocorrido arenoso y del todo neta Negro y azul-The Ballad Of Heisenberg, que Los Cuates de Sinaloa insertaron en Breaking Bad.
Una opción más respetuosa con la música cómplice para los espectadores es la contratación de un coordinador que seleccione canciones y busque engranaje y sintonía con el guión y ambiente del argumento. El ejemplo más depurado de esta figura es la del conservador de esencias y gigante de la producción T-Bone Burnett, que se convirtió en el curator de mayor clase del sector con la selección de temas del soundtrack de la primera temporada de True Detective, con piezas oleosas de americana, blues y baladas cantadas por antihéroes como Townes Van Zandt. ¿Materias y asuntos? Los mismos que se agazapan bajo la superficie de los capítulos: la maldad cósmica y las tropas del abismo depredando, camuflados por el dinero, el poder y la ley, la inocencia del mundo, ejes de la teleserie polimórfica y de altos vuelos narrativos en la que entras emocionado y sales despiezado como una res tras el matadero.
True Detective © HBO
Otra alternativa que culminó en jugosos réditos fue la banda sonora de Big Little Lies, el drama sobre las vidas vacías de los millonarios de la en apariencia impoluta costa californiana de Monterey. La música, siempre actual, es parte del guión, al ser propuesta, casi siempre en pantalla y con cierto argumentario, por una niña de nueve años, Chloe Mackenzie, que ha sido llamada la primera DJ de la era del streaming, una cría capaz de proponer desde su iPod una ambientación musical con mejor gusto que todos los mayores de edad que la rodean en la acción.
La tribuna hípster Pitchfork elevó a Chloe, interpretada por la precoz actriz Darby Camp, a categoría de mito pop y se preguntó en un artículo ¿Cómo es posible que una alumna de primaria tenga un gusto musical tan ‘killer’? El buen criterio de la niña —que anuncia a sus amigos la intención de hacerse mayor para ser “dueña de una factoría de éxitos musicales”— no admite discusión: PJ Harvey, Michael Kiwanuka, Leon Bridges, Charles Bradley, Alabama Shakes…
Fuera de la selección de bandas sonoras recopiladas por mero interés monetario o, en el mejor de los casos, ambiental, la opción de la partitura de música original compuesta ex profeso ha dejado de ser la más socorrida por los empresarios.
Destacan como gloriosas excepciones los sintetizadores bombásticos, a palo seco y old time skool de dos de los puntales del synthwave, Kyle Dixon y Michael Stein, de la banda de Austin-Texas Survive. Desconocidos fuera de su área residencial, engatusaron a los productores de Strangers Things por una voluptuosidad nostálgica, simple y sintética que cuadra a la perfección con el ánimo de la serie, que se alimenta de similares retroemociones. Dixon y Stein tocarán este año en directo en Barcelona, en el Primavera Sound.
Stranger Things © Netflix
Otra serie que ha preferido el riesgo de la música inédita y la creación adaptada al contenido es la distópica Black Mirror, en alguno de cuyos capítulos suenan libretos originales de la pareja de moda entre los creadores ingleses de ambientes: Geoff Barrow (Portishead) y Ben Salisbury, que jugaron al fútbol juntos en la adolescencia y se reencontraron para componer texturas electrónicas muy sutiles.
Black Mirror © Geoff Barrow & Ben Salisbury
No es posible cerrar este repaso, necesariamente incompleto, sin recordar las cuatro versiones de Down in the Hole, un tema de Tom Waits, que sirvieron como sintonías a The Wire, en mi opinión la mejor y más brillante teleserie de la historia y la que presenta al personaje más seductor de todos los planteles: Omar Little, ladrón de ladrones, homosexual, negro, huérfano, ajeno al materialismo (“el dinero no tiene dueño, sólo gente que lo gasta”) y criado por una abuela que le traslada el código moral de la legitimidad de robar a los narcotraficantes y respetar a quien no está en el juego. En un clímax manchado por la sombría realidad del presente a Omar le vuela la cabeza de un tiro un crío de diez años. No es un spoiler, es una revelación de lo que se nos viene encima.
The Wire © HBO
Playlist