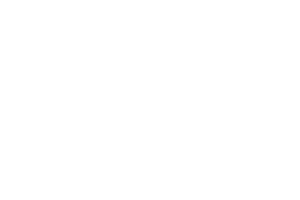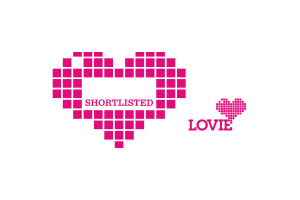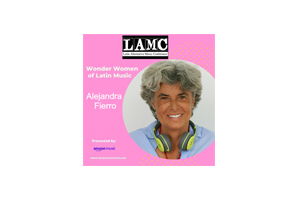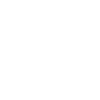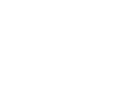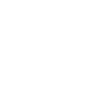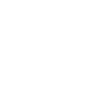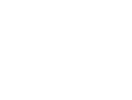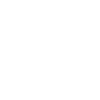¿Es Kendrick Lamar el nuevo Charlie Mingus? (1)
El hip-hop de los guetos del sur de Los Ángeles se cruza con el jazz y asombra al mundo
* * *
El jazz es un combate a puñaladas camuflado en clubes peligrosos, en sesiones nunca anunciadas porque sería como publicitar un veneno. El bestial estilo sin forma que elevó la improvisación a categoría de ley siempre asoma y reaparece. El jazz, como decía aquella rumba casi bélica, “no estaba muerto, no no: estaba tomando caña.” Quizá convenga actualizar el brebaje de la petaca para comprobar que el ron, el whisky, el tequila y el vodka ya no están la mezcla, que ahora es química, psicodélica, opiácea sintética… El jazz se ha colado en las grietas del hip-hop.
Es lícito reducir a una sola comunidad la psicogeografía de cualquier estilo musical. En toda ciudad hay barrios donde manda la electrónica, otros donde se vive con la alta presión del rock de altos hornos, un tercer grupo dominado por el roce latino… El nuevo jazz, que ya no es una confabulación de disonancias o una simple alteridad sónica, tiene la maternidad en Compton, en South Los Ángeles, el gueto dentro del gueto, un paisaje de cables eléctricos anudados y solares yermos donde solo crecen las grietas. No es necesario leer un ensayo: el chapapote quebrado y caliente es una radiografía social inmejorable.
Compton, que raspa los 100.000 habitantes, gana en juventud a los EE UU: la edad media es de 25 años, diez menos que la del país. No es el único triunfo de la ciudadela: las probabilidades de que te maten a tiros se duplican. Como defensa, los chicos de Compton —torsos desnudos o, a lo sumo, con camiseta blanca— se especializan en dos tipos de escape: las muchas formas del hit and run aprendidas en las destartaladas canchas callejeras de basquet y el flow, el vuelo zumbador de las rimas y los beats del hip-hop y el rap. Las productoras musicales y los estudios de grabación do it yourself que caben en un laptop han suavizado el ambiente, que en el pasado era terreno de prueba de los calibres 38 especial de los gangs rivales de los Blood y los Crips.

Durante varias décadas, desde la epidemia smooth de los años ochenta, el jazz vivió condenado a las reuniones sociales de mafias mercantiles, corredores de basura bursátil o cenas de sushi como calentamiento previo al encuentro sexual. Era revelador que el único guardián de las esencias en la época, el trompetista Wynton Marsalis, volviese a los trajes de dos piezas más corbata y el fraseo jadeante del free jazz de casi treinta años antes. Era tan docto que salías del concierto como de una conferencia académica: apaleado por la perfección y la falta de espíritu.
Mientras la domesticación se extendía y si decías que te gustaba el jazz, te entregaban el finiquito en los gremios del moderneo exclusivista, me refugié en el santo regazo de los abuelos: Duke Ellington, Miles Davis —pese a que había cometido el desatino de lanzarse de cabeza a territorios donde primaba la fusión, que es el purgatorio donde terminan todos los roqueros cuando empiezan a tocar como virtuosos y se olvidan de sudar— y Charlie Mingus, aquel hombre-oso que rompía a patadas los contrabajos cuando dejaban de obedecerle, el único negro que pidió a su psiquiatra que escribiera las notas de la cubierta de un disco, el único que siempre ganaba por fuera de combate porque aprendió pronto, siendo un niño, a defenderse de una madrastra apasionada por la flagelación adventista y un padre exmilitar que imponía el orden doméstico con la hebilla metálica del cinturón.
El historiador Ted Gioia —busquen sus libros y sean bienvenidos a la selva— aprecia en Mingus, criado en Watts, el otro gueto negro de Los Ángeles, una intensidad rítmica cercana al funk y la determinación casi neurótica por explotar hasta las últimas consecuencias la variedad expresiva del jazz para construir un “extraño castillo de naipes musical” que aún asombra: usó en 1963 empalmes y overdubbings para retocar tras la grabación las piezas del álbum The Black Saint and the Sinner Lady y fragmentar la música como un crío jugando a la física subatómica con los recortes de un lote de papel coloreado.
En el ensayo Pero hermoso, el inglés Geoff Dyer sitúa a Mingus en el punto focal, el ónfalo, del jazz del siglo XX. “Su música fue acercándose a los gritos de los esclavos de las plantaciones y su manera de hablar al puro caos del pensamiento. Un monólogo interior hablado. Su pensamiento era justo lo contrario de la concentración: esta implica calma, silencio, largos períodos de intenso ensimismamiento; él prefería moverse muy rápido, cubrir mucho terreno. (…) Quería que la música fuera como el sol para un ciego o una comida que devoras cuando estás hambriento, igual de inmediata e instintiva, igual de necesaria”, escribe sobre el brillo de santón de aquel hombre inmenso y ansioso, muerto demasiado pronto tras el desarrollo súbito de una enfermedad especialmente cruel para alguien que hablaba con el movimiento de los dedos, la esclerosis amiotrófica lateral —cuando la coordinación del cuerpo y los movimientos eran imposibles, Mingus cantaba melodías y las grababa en un magnetófono—.
Abandonó un proyecto postrero que confirma su heterodoxia, un álbum con la cantautora Joni Mitchell; viajó a las tierras del peyote de los indios tarahumara buscando una sanación que quizá era ya imposible y murió en Cuernavaca (México) en 1979, a los 56 años. Las cenizas del cadáver cremado de Mingus fueron venteadas sobre el Ganges, el río del eterno renacimiento del budismo y el hinduismo. Poco antes de morir, el músico logró sisear un presentimiento: “Siempre he intentado llegar a mi verdadera esencia a través de la música. Ha sido muy difícil porque no he cesado de cambiar, pero mi música es la prueba de que mi alma sobrevivirá.”
El testigo lo han recogido una veintena de chicos de South Los Ángeles —la parte dura por la que nunca llevan de paseo a los turistas—, todos nacidos en los años ochenta, cuando Mingus ya había muerto. Asistieron en el estado de éxtasis ciego que sólo alcanzas si eres adolescente al desarrollo del hip-hop y aprendieron de memoria cada mix del prócer local Dr. Dre. Han logrado sacudir al jazz de la flojera, reinventarlo en un subgénero sin nombre, lanzarlo otra vez a zonas ajenas al reinado del satén y los trajes de buen corte y quizá evitar la muerte por atrofia del estilo musical que alguna vez fue el más refrescante de la historia. El fenómeno se está produciendo y me parece intuir que va a poner patas arriba la música del porvenir cercano.

Una generación de músicos, magos de la palabra-cantada y artesanos de la producción, todos de treinta y tantos, está operando en un terreno de sorpresas insólitas. Quizá el papel de “nuevo John Coltrane”, como le han llamado algunos críticos, sea Kendrick Lamar, un nativo de 30 años. Antes de grabar To Pimp a Butterfly (2015), el disco que para mí es el más importante del siglo XXI, el pequeño Lamar (1,65) visitó la celda donde el apartheid sudafricano encerró a Nelson Mandela durante 18 de los 27 años que pasó preso por ser negro y creerse con derecho a ser, también y a la vez, persona. Al regresar al territorio democrático y constitucional de los EE UU, el rapero se encontró con un flashback del tiempo macabro de las pandillas, pero esta vez con un bando pagado con dinero público: los policías blancos ejecutan en la calle a negros a los que no consideran gente.
Tanto el álbum como su complementaria secuela Untitled Unmastered (2016) —una colección de material sobrante e ingenuo que recuerda a la música accidental de Erik Satie— y el premiado Damn (2017) tienen el mismo poder dislocante que el par de discos de hace medio siglo de los Beatles, Revolver (1965) y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1966): no eres la misma persona cuando entras que cuando sales, no sabes ni siquiera dónde has estado, a qué planeta te han llevado, de qué color te han teñido la sangre, por qué te sientes más ligero y, al tiempo, más poderoso, con más esperanza de que son los débiles quienes importan.
Lamar y su singular tropa interracial —desde negros azulados hasta blancos del postbop canadiense— dibujan la vida contemporánea, como ya escribí en otra ocasión, en un paisaje de expresionismo abstracto con roncos y quebrados gemidos, sorpresas rítmicas insólitas, desvergüenza, ruptura de códigos, sexualidad, una inmensa belleza, un salmo de piel, un cristal roto, la sal del trueno y la huella de la sed, la carne rezando, el tacto en la cara y el llanto en los pies, funk de caballos relinchando y soul de pañuelo empapado por la fiebre. A la crítica se le han agotado los adjetivos derivados del contacto con una lava ardiente de la que brotan múltiples fuegos: hip-hop experimental, nuevo free jazz, rap de avant garde, psicodelia funk, nuevos territorios, rock, collage espontáneo de toda la música afroamericana de los siglos XX y XXI…
Jose Ángel González (prefiere su primer nombre de pila sin acento) nació en Santiago de Compostela en 1955, Es periodista, trabaja desde hace tres décadas en radio, prensa y televisión. Ha organizado conciertos de rock, ejercido como DJ vocacional, hace fotos como necesidad vital y ha publicado el libro Bendita locura, biografía de Brian Wilson, el líder de los Beach Boys. Ha vivido en Caracas (Venezuela), Madrid, A Coruña, San Francisco (EE UU) y ahora reside en Berlín.
Playlist