Selectors
Suele afirmarse que el último renacimiento cultural ocurrió en Nueva York entre 1973 y 1977 y que después llegaron el dinero y los yuppies para hacer vulgar y poner precio a cualquier cosa. En el lustro había algo de autodestructivo: a ninguno de sus desapegados protagonistas le importaba morir siempre que el canto fúnebre fuese vibrante.
Nueva York celebraba a diario su propia exhumación y lo hacía con orgullosa bravura. En los límites enormes de la ciudad explotaron unas ganas desconocidas de experimento y cruce, de libertad y goce. En cualquier dirección había novedad: el punk y el hip-hop, la música disco, el loft jazz y el minimalismo, la new wave y la no wave....
La ciudad era un laboratorio de reinvención y los caribeños, neoyorquinos de residencia, de primera y segunda generación, con célebres mañas para la vida libre y sabor para ponerle ritmo, desarrollaron con más fiebre que nunca una nueva hibridación: calentaron tanto el tradicional boogaloo bailable que la masa crítica alcanzó al jazz, el soul y el funk, estilos que hasta entonces no habían sido demasiado amigos de mezclarse con lo latino.
Monstruos de las pistas de baile —Ray Barretto, Joe Cuba, Joe Bataan...— probaron el LSD y enloquecieron soñando con una jungla de timbaleros con poderes mágicos. Mientras, nuevos virtuosos del ritmo —el inigualable tándem de Willie Colón y Héctor Lavoe— se dejaron querer por la heroína y se presentaron como gángsters peligrosos con revólver en el bolsillo. Lo daban todo sobre las tablas, las armas estaban cargadas, pero habían puesto los relojes en marcha atrás y necesitaban esconderse entre bambalinas cada dos canciones para un fix.
La torridez vamp de las islas caribeñas conquistaba a figuras de primera fila: Ahmad Jamal toca con estilo caribe Poinciana, una canción obligatoria en toda sesión de baile dedicada a la planta de la que nace la flor del flamboyán boricua; René Touzet compuso el cuerpo de una combinación melódica que se hizo clásica en el rock and roll y que Richard Berry plagió sin citar autoría en Louie Louie; el macrocombo funk War elevaba la voz de la protesta en The World is a Ghetto.
Las zonas urbanas más próximas por efectos migratorios a la olla hirviente caribeña no fueron las únicas en consentir la contaminación: en otro extremo del territorio de los EEUU, California, los hermanos Santana, Carlos y Jorge, montaron sendos grupos basados en el empuje percusivo y el sentimiento hippie. Otras estrellas ajenas a la pachanga jugaron con los aires tropicales: la elegante y triste Nina Simone, amiga del alma de Malcolm X y Martin Luther King, cantó con arreglos de ¡mambo! See Line Woman, e incluso el más influyente compositor y arreglista del siglo pasado, el patrón vernacular Duke Ellington, se dejó arrastrar por las mareas caribeñas con Latin American Suite, cuya apertura es la exuberante Oclupaca.
Acaso el más descriptivo intercambio admirativo entre músicos y géneros sea el de uno de los más poderosos saxofonistas del siglo. Sonny Rollins se inspiró a los 25 años en un calypso que su madre le cantaba cuando vivían en Santo Tomás, la principal de las Islas Vírgenes caribeñas. Al grabar la canción en 1956 en Nueva York y pretender atribuirse la autoría, se encontró con la sorpresa de que no se trataba de una melodía del acervo anónimo de la región. Dos de los músicos convocados para tocar el piano también la conocían: Mal Waldron, cinco años mayor que Rollins, la llamaba The Carnival, y Randy Weston, de abuelos jamaicanos, también la había tarareado cuando era un crío.
Playlist





















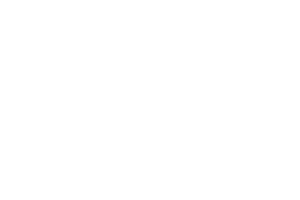
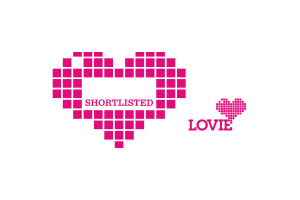


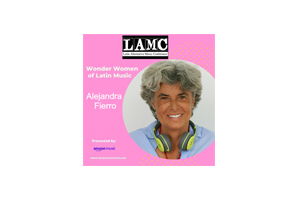

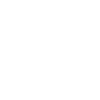
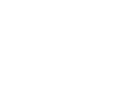

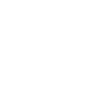
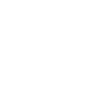


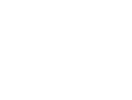
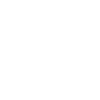





Inicia sesión con tu usuario Gladyspalmera o con una de tus redes sociales para dejar tu comentario.
Iniciar sesión