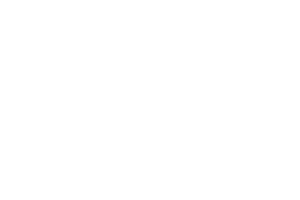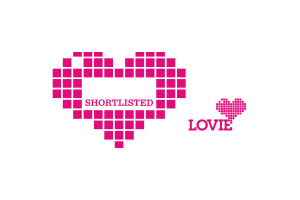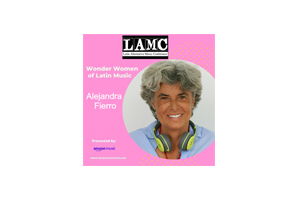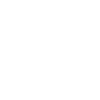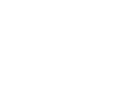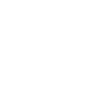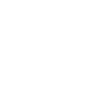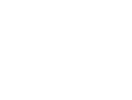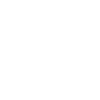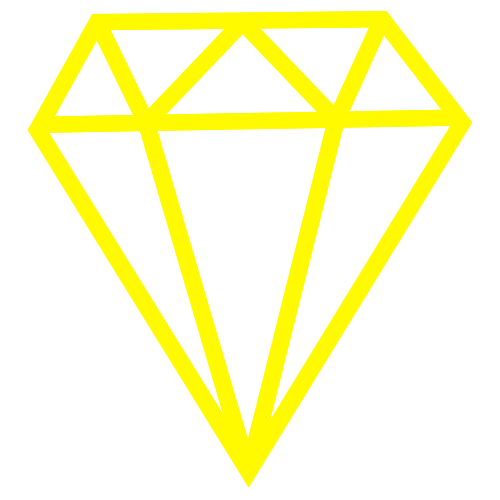El corte directo de Belmonte, una odisea japonesa en busca del sonido perfecto
Larry Harlow participó en ‘Olé!’ de Belmonte and His Afro-Latin 7, grabado en 1976 en vivo y directamente a vinilo.



Todo el mundo estaba habituado a semejante esquema y en teoría todos estaban satisfechos, porque el disco dejaba dinero a quienes estuviesen implicados en el sistema: hacedores de materia prima, prensadores, cortadores de fotolitos, supervisores de máquina y fabricantes de carátulas. Plástico, acetato, metal y cartón a la orden del día.
El proceso era lento, eso sí. Primero se recibía una cinta o master, la cual se reproducía en un tape deck conectado a un tornamesa con un brazo de acero y una punta de diamante. Ese tornamesa reproducía con surcos horadados sobre un disco de acetato la información que la cinta enviaba. Y ese acetato, a su vez, se recubría con una capa de metal galvanizado, el cual, tras enfriarse y separarse, dejaba un positivo (el acetato) y un negativo (el metálico). O más bien, dos positivos y dos negativos (cara A y cara B).
Aquellos discos metálicos, que recibían el nombre de matrices, se metían en una máquina prensadora que comenzaba a prensar uno a uno los vinilos destinados al público. El primer prensaje era una especie de conejillo de indias hecho de cloruro de polivinilo y llamado test-pressing, que se veía con lupa y se escuchaba para detectar errores. De no encontrarlos, comenzaba la fabricación en serie.
Eso sí, cada disco era revisado manualmente, se recortaban los bordes y se marcaba a mano en el espacio virgen existente entre el último surco interior y la etiqueta circular.
Los negativos tenían un desgaste, claro, y solo podían servir para prensar unos mil discos, que era el tiraje habitual. Hubo gente que hizo negocio con ellos, al margen de la industria, y unos cuantos productores piratas que encontraron una mina de oro en aquellos discos metálicos.
Pero no siempre la fabricación había sido así. Tiempo atrás se usaba un proceso llamado “de corte directo”, en el que un audio iba directamente al disco sin pasar por una cinta o master. En la prehistoria de la discografía, este sistema equivalía a tener un disco único por cada canción, y quien estuviera en posesión de las máquinas adecuadas, controlaba la incipiente industria. Los primeros sellos de piezas para fonógrafo, como Edison o Pathé, la usaron para grabar discos de 78 rpm de 10 pulgadas y de 33 1/3 de 16 pulgadas.
Pero pronto se desechó y se cambió por el sistema de prensado. El corte directo era artesanal y lento, y necesitaba un proceso adicional para elaborar copias. No era funcional, aunque todo el mundo estaba de acuerdo en una cosa: con el corte directo, la fidelidad era mayor y el ancho de banda de una grabación era inmaculada. El mejor sonido posible.
Las máquinas de corte quedaron allí, archivadas, aunque hubo quien mantuviera su empeño en seguirlas fabricando. La empresa Radiotone de Los Ángeles, por ejemplo, ofreció máquinas de corte directo a finales de los años 50. También se conocieron los tornos Rek-O-Kut Challenger, que la revista Popular Mechanics hizo famoso al incluirlo en su crónica “fabrique su propio vinilo en casa”.
Pero llegados a los 70, las dos principales marcas fabricantes eran Neumann y Scully, que debían sus nombres a sus creadores, el alemán Georg Neumann y al irlandés John Scully, respectivamente. Neumann era un fabricante arriesgado y había creado una línea de productos para estas máquinas de la Georg Neumann & Co en Berlín. Scully en cambio tenía su Scully Recording Instruments en Bridgeport, Connecticut, aunque sus máquinas eran inferiores en calidad a las de Neumann.
La llamada de Japón
Ivan Mogull era uno de los productores y music publishers más respetados de la industria. Su actividad se remontaba a comienzos de los años 50 cuando ejercía de manager de bandas de mambo, soul y R&B, y se había especializado en ofrecer grabaciones de estándares americanos a diferentes compañías. Una de esas bandas se llamaba Belmonte and His Afro American Orchestra, la cual dejó grabaciones fenomenales con RCA y Columbia. También había creado una editora, Ivan Mogull Music, IMM, con la que negociaba licencias por todo el mundo.
A finales de 1975 uno de aquellos negocios lo llevó a Tokio y allí pudo ver como la empresa Toshiba, líder en la fabricación de componentes eléctricos, había creado una división experimental en el seno de la discográfica Toshiba EMI, para la fabricación de discos de corte directo.
Era una serie llamada Direct Cutting vs Multi Recording, producida por el ingeniero eléctrico Hideaki Takahashi para Toshiba Records, filial de Toshiba EMI. Y la gente estaba encantada con ella, porque estaba concebida exclusivamente para el mercado japonés y promocionada como lo mejor de lo mejor en sonido.
Y a Mogull se le iluminó la cabeza.
Japón era un mercado en ciernes y había mucho dinero fluctuante. La empresa Kyodo Tokyo Inc, organizaba grandes conciertos uno tras otro: los Carpenters, los Eagles, Natalie Cole, Olivia Newton John, Paul Muriat y la Fania All Stars. La música latina los entusiasmaba y la propia Fania Records estaba representada en Japón por RCA Records and Tapes, y vendía muy bien sus productos. Además se acababa de exhibir la película Salsa, documental de Leon Gast, que buscaba, entre otras cosas, posicionar ese nombre como referencia universal para la música del Caribe… Y funcionaba.
Pero lo que definió la línea de acción de Mogull fue la aparición de un álbum de clases de percusión de la firma fabricante de instrumentos Latin Percussion, de Martin Cohen. El álbum se titulaba Understanding Latin Rhythms, en que un grupo de artistas talentosos tocaban todo tipo de ritmos.
De modo que Mogull le propuso a Philips, con quien tenía acuerdos de licencias varias, que fabricaran una serie de discos de corte directo para el mercado japonés. La atracción por los sonidos latinos, sumado a la demanda de un producto exclusivo entusiasmó a los directivos y le dieron luz verde. El siguiente paso sería buscar los músicos apropiados.
Sin embargo, hacer una grabación directa en disco no era un asunto sencillo. Requería tocar sin equivocarse un set de varias piezas cortas hasta completar 15 minutos. Era obligatorio que todos estuviesen juntos en un mismo salón y que se considerara aquello como un concierto sin público; o sea, muy bien ensayado. Cualquier error y había que volver a empezar desde cero.
El hombre indicado era Larry Harlow, además de músico, un entusiasta de las técnicas de sonido y un hombre al que no le asustaban los grandes retos. El fue quien propuso el repertorio y quien convocó a los músicos que lo acompañarían: el bajista Eddie Rivera, el guitarrista Harry Viggiano, y los percusionistas Nicky Marrero, Frank Rodríguez, Orestes Vilató y Pablo Rosario. Todos muy amigos y fogueados en las grandes ligas de la música latina de Nueva York.
El álbum contendría diez canciones, cinco por cada lado, todas de afrocuban jazz, muy rítmicas, muy mambo y con el tratamiento de descarga, o sea: introducción, melodía, coro, improvisaciones y coda. El disco fue prensado por Philips y se grabó en los Media Sound Recording Studios de Nueva York el 26 de julio de 1976, siendo ingeniero el señor David Baker, quien uso, como no podía ser de otra manera, equipos Newmann y Scully.





Tuvo dos etiquetas: una amarilla sólo para la edición de 300 gramos que se vendería en tiendas de equipos de sonidos, y otra azul para venderse en tiendas de discos tanto en Japón como en el resto del mundo. Y como nombre se le puso al grupo Belmonte & His Afro Latin 7 y al disco, Olé!
Le fue bien. Se agotó rápido y Mogull volvió a la carga y al año siguiente el septeto se amplió a una orquesta de trece músicos y grabó un segundo disco de corte directo: Latin Roots de Chico O’Farrill & The N.Y. Latin All Stars. El Philips PD-10002. Pero era un proyecto más ambicioso. Cada músico cobraba lo suyo y la producción lejos de abaratarse, se había incrementado.
Todo terminó allí.
Sin embargo, Mogull hizo negocio. La propia firma inspiradora, Latin Percussion, adquirió los derechos de reproducción del álbum para sus master-class de instrumentos en vinilo. Y cada uno de los países de Suramérica, donde la salsa había estallado con furia y el jazz latino se consideraba una variante instrumental, adquirió al menos una licencia. En Colombia, por ejemplo, lo reeditó Sonolux.
Hoy por hoy es un disco de culto, que hizo parte de una etapa de la historia del vinilo que se conoce como la técnica del audiophile. Y es que junto a la apuesta de Toshiba y de Philips, también Columbia hizo una Direct Cutting Serie, pero en 45 rpm, con música de Roy Ayers. Y la empresa Sheffield Lab lanzó el álbum Discovery Again de Dave Grusin en las mismas circunstancias. También el sello Umbrella de Toronto y los Phase One Studios. Los discos de corte directo se fabricaron hasta 1978.
Hoy son pocos lo que hacen apuestas tan arriesgadas.