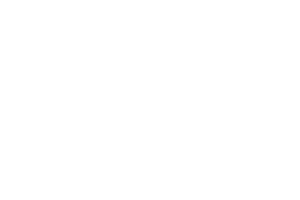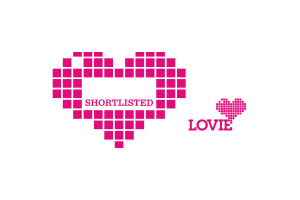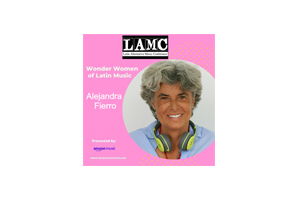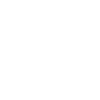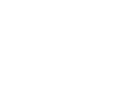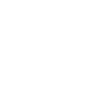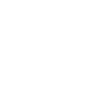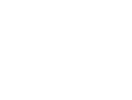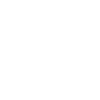Gurrumul, transmisor ciego de mapas espirituales
Primer documental sobre el tímido y místico aborigen australiano fallecido prematuramente a los 46 años
Le bastaron 46 años para imaginar el mundo. Lo hizo desde la ceguera y sin ayudas externas. Geoffrey Gurrumul Yunupingu no tenía, como otros invidentes, perro-guía, ni conocimiento alguno de Braille, ni vara blanca plegable. Tímido en extremo, vestido con ropa tan negruzca como su piel de aborigen del norte remoto de Australia, cantaba con una voz ancestral que dejaba en evidencia la presunta calidad emocional de cualquier otro artista del mundo entero. En cuatro discos fue piedra, torrentera seca, lagarto, nube, polvo blanco de arenisca, sueño…
Gurrumul (1971-2017) murió antes de tiempo. Tenía una salud torturada: necesitaba diálisis cada pocos días y también aguardaba en la lista de espera para un trasplante de hígado. El centro médico estaba a 500 kilómetros de casa. Las distancias se miden por raseros que parecen irracionales en el Western Deserta (Desierto Occidental) australiano, inmenso hasta lo incomprensible: 600.000 kilómetros cuadrados, casi 100.000 más que toda España. Es el lugar que las autoridades, hombres y mujeres de la mayoría ocupante blanca, habían designado, a finales de la década de 1960, como destino forzoso de los aborígenes desplazados a la fuerza. Si se negaban, una bala policial los tumbaba.
Los 400 colectivos de aborígenes que todavía permanecían en las tierras que ocupaban desde hace 60.000 años —son la cultura más antigua del mundo— eran menos incómodos en la lejanía yerma del noroeste para poder saquear, sin incómodas protestas, recursos y bienes culturales: sólo en lo que se refiere a las maravillosas pinturas tribales que representan mapas del mundo y bautizan cada elemento, el imperialismo se llevó 60.000 que ahora guarda como suyas el Museo Británico de Landres.
Los aborígenes —menos del diez por ciento de los habitantes de la despoblada Australia— molestaban en el resto del país. Comadreaban, se negaban a las cadenas que atan a los seres humanos a un domicilio, comían lo que cazaban y, si no cazaban, podían dejar de comer sin tragedia. Les gustaba el alcohol que traían los invasores y estos lo repartieron sin vergüenza porque ayudaba a la tarea del silencio. No hay recuentos oficiales, pero al menos 100.000 aborígenes fueron asesinados hasta los años treinta del siglo XX en masacres a punta de bayoneta. Hoy gozan de derechos plenos, pero son discriminados socialmente y viven en condiciones de pobreza extrema.
En la isla Elcho, un largo y estrecho brazo de arena y sotobosque del distrito de Arnhem Land, muy cercano a la costa de Darwin, un niño que sería leyenda aprendió a tocar un piano de juguete a los cuatro años. De seguido, un acordeón, calderos de plástico y pedazos de hojalata. A los cinco, Gurrumul extraía música de intensa levedad de la guitarra. Era zurdo, pero interpretaba el instrumento como diestro. Hablaba muy poco inglés y usaba como idioma vehicular uno de los ocho dialectos del yolgnu, un cuerpo fonético expresivo, sonoro y preciso: gapumirr significa agua; girrkirr, océano de aguas blancas; rrikawuku, el horizonte que sirve de límite al océano.
Durante una carrera musical que nunca consideró un oficio —todo lo que ganaba lo enviaba a sus padres y tíos para que invirtieran en “compra de buena salud”— Gurrumul debutó en 1992 en una de las primeras grabaciones de música aborigen crossover: el álbum Tribal Voice de la banda Yothu Yindi —una expresión nativa que significa unidad en la diversidad y se refiere también a las responsabilidades de todo individuo hacia el país y la familia—. Denunciaban las expropiaciones de tierras, los confinamientos forzosos y se negaban a cantar en inglés. El ideólogo y líder del grupo era Mandawuy Yunuping, tío de Gurrumul y primer aborigen en graduarse como maestro de primaria en Australia.
En aquel debut pop, bienintencionado pero blando y trabajado según el canon de los blancos, Gurrumul aprendió menos que cantando en el coro de la iglesia baptista. Prefería ensimismarse a gritar, la oración le sentaba mejor que la parranda y no le gustaba ser el rey de la fiesta. En el bellísimo libro Los trazos de la canción, el escritor inglés Bruce Chatwin explica mejor que nadie el sentido de la vida de los aborígenes, que se dedican a “rehacer a diario el mundo volviendo sobre los trazos de la canción de sus antepasados, y así mantienen siempre fresca la creación de las montañas, los valles, los desiertos y los ríos secretos (…), una vasta sinfonía de trazos melódicos”.
Con una esa filosofía de unidad con el mundo físico, donde cada cual es “un hilo tramado en la red de un universo respetable y caótico, una línea melódica que discurre afinada en la frecuencia de las líneas de sus semejantes, ancestros, y descendientes”, los pobladores iniciales del continente australiano (400 pueblos que son los más antiguos de la Tierra y hablan 250 lenguas) desarrollaron una forma expresiva donde el arte no está separado de la vida: uno y otra se disuelven entre sí.
— En esta canción estoy con mi padre, mi madre y mis familiares. Estamos sentados en la arena, frente al mar. Mientras yo toco y canto, vemos la historia del océano y nos convertimos en océano nosotros mismos.
Consciente que su raíz era bipolar y debía vivir entre la admiración de la cultura ablanda (blanca) —Sting, Quincy Jones y Barack Obama, entre otros, le admiraban y calificaban como “sublime artista de la voz de un pueblo”— sin perder credibilidad como narrador ducha, transmisor románico de la relación entre los aborígenes y los elementos naturales, los meses finales de Gurrumul no fueron fáciles.
Deprimido por la dependencia de la diálisis, se encerraba cada tarde en un local de bebidas cercano a la playa. No deseaba publicitar la mala salud —en el documental vetó las preguntas sobre dolor, hígado, riñones, tratamientos médicos y otras torturas que le parecían miserables— y sus amigos sostienen que no buscaba la borrachera, sino la capacidad de “ver crecer la hierba” en el estado de tjukurrtjanu —soñar despierto—, el nirvana aborigen.
Era muy consciente de la cercanía de la muerte y aspiraba a retener la santidad de la vida para cantar tras el horizonte. Los cuadros del arte aborigen australiano, considerados mapas de tránsito espiritual y guías de navegación para el alma, sitúan allí, en la infinita línea blanca e inasible del rrikawuku oceánico, el lugar que nos cobijará tras la muerte.
Dejó una huella muy profunda pese su lacónico paso por el mundo. Son de tal belleza las voces de los espíritus de la tierra que condensó, que obliga a la escucha en estado de asombro. Ciego de nacimiento, de mecánica orgánica delicada y personalidad retraida, nunca quiso ni una sola moneda ganada con la música. Una y otra vez repetía a managers y empresarios que enviasen el dinero a sus padres y hermanos para que pudiesen “comprar buena salud”. Dejó pocas grabaciones, pero tienen volumen continental.
Playlist