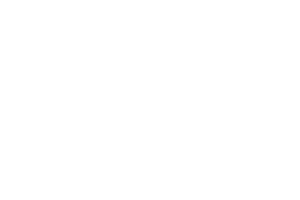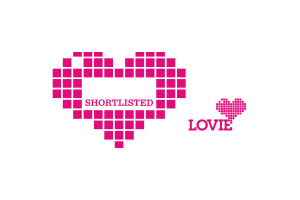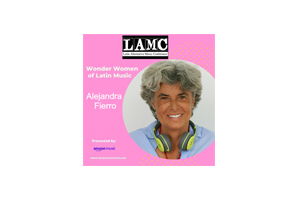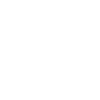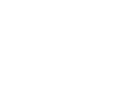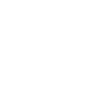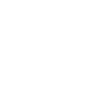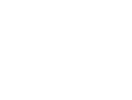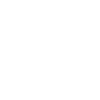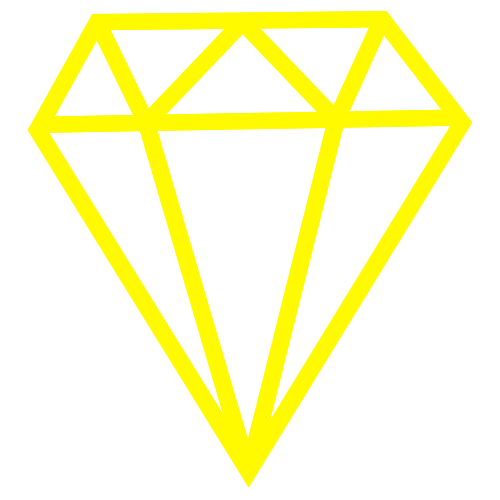Yo No Me Llamo Rubén Blades
Sandro Romero Rey, cineasta y novelista colombiano, disecciona con precisión quirúrgica y pasión salsera el documental Yo No Me Llamo Rubén Blades, de Abner Benaim
Cada vez me gustan más los documentales sobre música aunque sé que, en el fondo, son una trampa del cine. Porque las canciones siempre terminarán ganando, así las imágenes no tengan ni la estructura, ni la sorpresa, ni la contundencia que estuviésemos esperando. En el pasado festival South By SouthWest (SXSW) de Austin (Texas) se estrenó el largometraje consagrado a una de las glorias de la salsa, que atraviesa, quién lo creyera, sus setenta abriles. El título del film es Yo no me llamo Rubén Blades y está dirigido por su compatriota (Blades es panameño, por las dudas) Abner Benaim. No puedo evitar la vergüenza al reconocer que el documental me produjo una deliciosa tristeza. Sé, porque lo he vivido en carne propia, lo que es realizar aventuras audiovisuales alrededor de la salsa (hace seis años estrené Sonido bestial, el documental sobre Richie Ray y Bobby Cruz, pero no me pregunten nada, por favor, de este asunto, porque ni es el tema en este momento ni tengo fuerzas para explicar el rollo: muy pronto lo haré y espero con final feliz). No puedo esconder, digo, una irrefrenable melancolía, porque la música de Rubén Blades me lleva a recorrer muchos territorios de la memoria como, supongo, le provoca a los miles de espectadores que asumieron verse las caras y de pronto el corazón.
A Blades lo vi en vivo en el Cali de mi adolescencia, creo, un par de veces. Recuerdo un accidentado recital en el Centro Internacional Las Vallas donde hubo peleas y arrogancias por doquier. Eran tiempos de anís y clorhidratos. Luego, sucedió el glorioso concierto de la Fania All Stars en el Gimnasio del Pueblo, donde todas las constelaciones se alinearon para brindar el concierto más grande que haya visto en mi ciudad natal. Comenzaban los años ochenta y, con ellos, estallaron los himnos. La salsa era una colección de himnos y, por supuesto, Blades se convirtió en el Oreste Sindici de nuestra generación. A mí, debo reconocerlo, me producía un poco de escalofrío eso de bailar protestas. La música de las discotecas se había inventado para la diversión y la música con ideas me tentaba al rechazo. Cuando Blades sonaba, yo me sentaba. Recordaba las viejas contradicciones ideológicas de los estudiantes de izquierda que odiaban el imperialismo norteamericano, defendían la revolución cubana, pero se divertían con los “gusanos” de New York (Celia, La Sonora Matancera y siga la lista) porque se trataba de la música adoptada por mi ciudad tropelera. Blades se había convertido en un bálsamo, en una manera de justificar ideologías y, a pesar de vivir y grabar en “el monstruo” del imperio, ponía a pensar a sus bailarines de puño cerrado. Los años y los siglos pasaron. La música, siempre, terminó ganando: por nostalgia, por repetición, por terquedad, por asociaciones libres. Ahora me encanta Blades, sin ningún tipo de vergüenzas. Lo volví a ver hace un par de años en el Coliseo El Campín de Bogotá en un concierto larguísimo y lo disfruté con lágrimas y claves enredadas.
Ahora, cuando recuerdo su documental, una especie de “walk movie” en el que el protagonista camina y camina por ciudades, por Panamá, por New York, por Ponce, por San Juan, incluso por Cali (hay imágenes en la tras-escena del Estadio Pascual Guerrero), no puedo dejar de aplaudir en silencio. Siempre habrá quien diga que a la peli le quedaron faltando episodios. Y claro que le faltan. Blades lo sabe. Él, por su parte, se encarga de dar pinceladas al aire: de su vida musical, de su carrera como abogado, de su trabajo como actor de cine, de su actividad política, de su Ministerio del Turismo, de su candidatura presidencial, de su hijo no esperado, de su fascinación por las mujeres. De todo hay un poco. Pero, una vez más, siguen triunfando sus canciones. Uno las espera, las tararea y quiere que le cuenten las polleras de sus melodías.
Sin embargo, los documentales sobre la música popular (sobre música clásica, sobre la ópera, el asunto funciona a otros ritmos) no pueden tan solo protegerse en sus sonidos. Hay estupendos ejemplos (desde Arvo Part a Jimmy Scott, pasando por Robert Johnson o, qué se yo, Nirvana) donde la música no justifica la decepción. Así mismo, músicos menores cuentan con documentos audiovisuales para subir el volumen. El Festival In-Edit de Barcelona (consagrado a los documentales sobre música) está lleno de ejemplos. En el caso de Yo no me llamo Rubén Blades hay que reconocer el entusiasmo y el disciplinado rigor del realizador y su equipo. Aunque es evidente que su trabajo está guiado por su protagonista (él mismo lo reconoce: es una suerte de testamento anticipado), el material está puesto a la disposición de una aventura emocional de múltiples aristas la cual, es su desafío, debe gustarle “a todo el mundo”. Y “el mundo” quiere decir aquí a todos aquellos que creen sentir que Rubén Blades “les pertenece”. No. No es fácil ser aplaudido por la platea y por el gallinero. Ser popular y erudito no siempre se equilibra y, cuando las fronteras se rompen, se llega a un misterioso triunfo del cual pocos pueden vanagloriarse.
El hecho de que sean Sting y Paul Simon, Junot Díaz y Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez y Residente los encargados de aplaudir al artista con sus respectivos testimonios, indica que la pluralidad y la universalidad le pertenecen al compositor de 200 canciones emblemáticas, las cuales ya se instalaron en un imaginario mucho más amplio que el de los límites estrechos del Cali de mi adolescencia. El documental sobre Blades es un triunfo del cine, del documental, de la salsa, de la protesta, de Nueva York, de la rumba y de la nostalgia. Es, por lo demás, una suerte de réquiem feliz, porque el artista panameño se obsesiona con la muerte y abre y cierra su historia evocando el misterio insondable de la desaparición. Al mismo tiempo, reconoce el drama de las superestrellas de la música condenadas a repetir sus éxitos (de los Stones a la Fania, de McCartney a Police; es decir, todos los que rasguñan la eternidad) porque viven de su fama, pero están condenados a ella. ¿Cuántas veces habrá cantado Pedro Navaja el aplomado Rubén Blades? Me imagino que prefiere no hacer la cuenta y más bien opta por esconderse en su buhardilla, donde colecciona comics como si la infancia no hubiese aún terminado.
La repetición es una manera de ser castigado pero, al mismo tiempo, es una necesidad que tenemos los obsesivos, los que no queremos que, por favor, la fiesta termine, que no nos enciendan las luces. Yo no me llamo Rubén Blades es una manera de borrarse, para poder salir con una piel nueva, así la vida ya esté bailando con su reloj de arena, los compases definitivos de la cuenta regresiva.