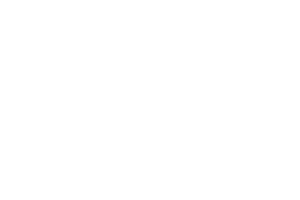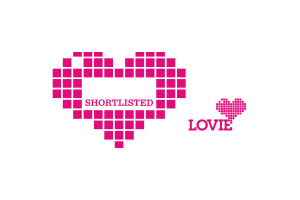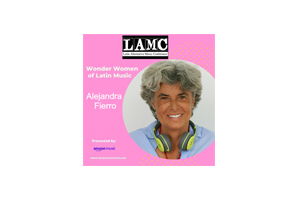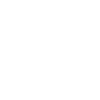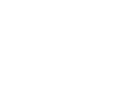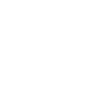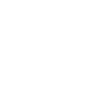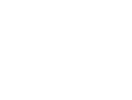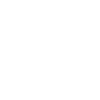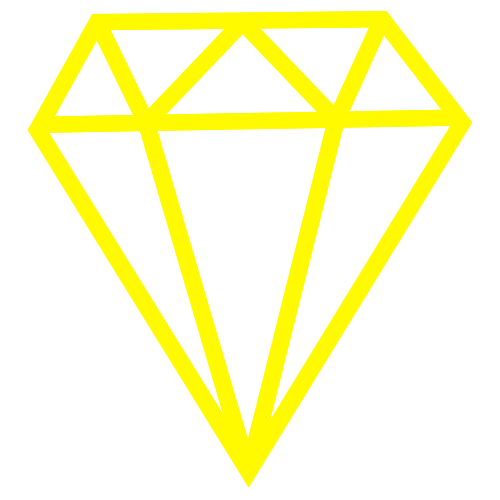Kabiosile: Miguelito Valdés
Era del mismo material de los cometas. Pasan ardiendo y quedan, con una cicatriz en la memoria.
El mundo no se paralizó la madrugada del 9 de noviembre de 1978. Pero en el aire del escenario del Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Santa Fe de Bogotá, Colombia, hubo como relámpagos que anunciaban un dolor enorme, una pena que comenzaba a crecer para todos los que habíamos estado ya marcados por la voz y el gesto de un cubano total. Fulminado de vida, soltando aché y buenas vibraciones, comenzó a adentrarse en la muerte quien se llamó una vez en los papeles grises de otros hombres Miguel Ángel Eugenio Lázaro Zacarías Izquierdo Valdés y Hernández, el amigo de los grandes, grande él mismo tras la sonrisa franca, con todo el sabor de la música. Se iba Miguelito Valdés, el mestizo que doblegó Norteamérica y que fue para todos, de pronto, Míster Babalú. Una especie de venganza del continente pobre.
Pocos hombres avisan que van a morir. Cuenta un amigo que Miguelito Valdés lo hizo. Se disculpó esa noche con el público, cuando ya sentía los navajazos irremediables en el corazón. Antes se habría despedido de sus otros dioses tutelares, dioses de cartón piedra y dioses de sangre; dioses de otra cultura, dioses asumidos porque no eran de su raza. El hijo de un español y una yucateca confundió a la eternidad haciéndose pasar por negro, cantando sus rituales como pocos, rey de la rumba del profundo cajón y del estentóreo pellejo animal, toques de santos y muñangas, que le entraron en la piel de indio sonriente desde aquel 6 de septiembre de 1912, en el barrio hirviente de Belén, donde está la loma a donde quieren llegar todos los soneros de estirpe.
Era un hombre marcado para la gloria


Era un amigo en todos los momentos. En el cielo lo estaban esperando para reventar un bembé: Chano Pozo, el ambia de siempre; el Benny con las manos untadas de aguardiente; Mario Bauzá sabio y callado; Machito eufórico, y hasta Anselmo Sacasas, para sacarle al piano otros limpios destellos, aires dulces de guerra.
Fue chapistero de carros a una edad en que se sueña mucho y se tienen todos los anhelos. Subió su hambre adolescente a un ring de boxeo, y se mantuvo en pie durante 23 fieros combates.
Era un ser empecinado, legal, de los que dicen Voy por ese trillo y no paran por mucha maleza que aparezca. Aunque haya fuego lo atraviesan. Así aprendió guitarra, contrabajo y tres en el Sexteto Habanero Juvenil, allá por 1927, cuando el mundo empezaba a ser mundo, sólo con 15 años.
Era el chévere de Cayo Hueso, el amigo de otros chéveres, sus moninas de gesto profundo, que veneraban el hiriente clamor de los tambores, pero sabían también callar y dolerse, cuando un bolero estremecedor le salía a Miguelito de la flor ensangrentada del corazón. El barrio le armó el gusto y los sentidos, y lo inició como uno de sus guerreros para que llevara a la inmortalidad todo su sabor y su angustia. Cayo Hueso le dio voz y raíces.
Cuando grabó Babalú, el coqueteo afrocubano de Margarita Lecuona, estaba avisando que toda una cultura de mezclas y hervores se abría paso para que el mundo la atendiera. Lo hizo con la Orquesta Casino de la Playa, aquel taller de diamantes, en 1939, una fragua solidaria de hombres que respetaban la música. Fue una versión inolvidable, un canto de oro que otras versiones no han podido empañar. Ni siquiera la que le abrió las puertas de Holliwood y Nueva York, en 1941, junto a aquel catalán con alma de judío errante, Xavier Cugat, que mercadeando con un ritmo lo hizo grande.
Miguelito Valdés, caramba, negro que no lo era, cubano hasta el tuétano bajo el cielo de Nueva York, La Habana o Bogotá. En el aire de México o Madrid, en Cayo Hueso, en la señal de la sed de otros hombres. La voz libre que tuvo más orquestas para grabar todo lo que sentía. El amigo que todos soñamos tener. Gracias a él, la infinitud de Chano Pozo se multiplica, pues le puso insuperable empeño a lo compuesto por su amigo de infancia, el tamborero asesinado.
Era del mismo material de los cometas. Pasan ardiendo y quedan, con una cicatriz en la memoria. Y hacen un antes y un después. Miguelito Valdés, caramba, otro de los pozos insondables de mi cultura. El río que ruge en una identidad. La voz que nos perseguirá para saber de dónde venimos.
“Son textos sobre el son, el bolero, la guajira, la rumba, escritos desde el corazón de un poeta que intenta descubrir, en trazos breves y sentidos, la vida, las emociones, el rostro menos visible de un ramillete de hombres y mujeres que han hecho la identidad de un país”.
Ramón Fernández-Larrea (Bayamo, 1958), fue habitual colaborador de Radio Gladys Palmera en sus inicios desde 1999. De aquella época datan programas fantásticos hechos con su puño y voz, como Memoria de La Habana y Al Tanto.
Playlist