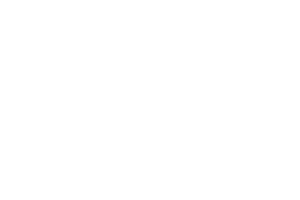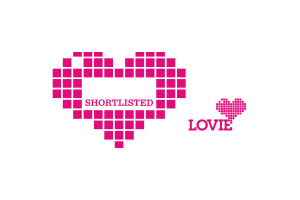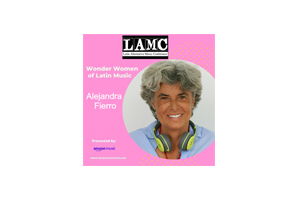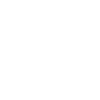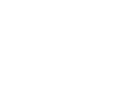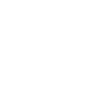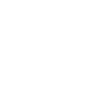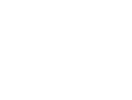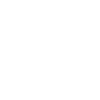80 años dando la Nota Azul
Blue Note celebra una historia de jazz que cimentó en 1939 un grupo de amigos que huían del nazismo.
Podías comprar sin escucha previa: identificabas el ideograma y sabías que el disco era un círculo de fuego. Veías la marca en el lomo de los elepés y calculabas sin fallo que nueve de cada diez álbumes con aquellas dos iniciales eran exquisitos como un ajuar de seda o incandescentes como flores de lava. La etiqueta, Blue Note, contenía también un guiño para los intoxicados con la tristeza del blues y su ambigüedad tonal —la nota azul (blue note) es aquella que, para acrecentar la melancolía, el intérprete ataca con un ligero tono off-key más grave que el estándar—. La discográfica Blue Note, fundada hace ahora 80 años, con cientos de obras musicales entregadas a la humanidad como regalo desde entonces, es la más heroica y estimada por los amantes de ese jeroglífico móvil y ardiente que llamamos jazz, la expresión cultural más importante, hermosa y enérgica del siglo XX.
Blue Note celebra el cumpleaños, no era posible otra forma, manteniendo la hoguera en temperatura de metal fundido. A lo largo del año habrá música para el recuerdo y para la adivinación del futuro, reediciones, novedades y otras ofrendas. El sello forma ahora parte de un gigante del negocio, el grupo Universal, que no se ha entregado del todo a la vulgaridad que prima en el pop y maneja todavía un excedente de apego por los pilares básicos del jazz —sintetizados por la historiadora Atina Grossman en “sofisticación, sexualidad libre y musicalidad de altura”—. La casa matriz permite al sello una libertad de la que no gozan los demás sectores del imperio. Desde 2012 el presidente de la sección de jazz es el músico Don Was. Cuando le preguntan por qué aceptó el empleo, es categórico: “el rasgo determinante de Blue Note es el riesgo, algo que se ve con malos ojos hoy en día, como si se tratara de un grosería, cuando estamos hablando de discos de tanta importancia como los de los Beatles o Bob Dylan”.

Was, nacido en 1952 en Detroit, ha trabajado como productor precisamente con Dylan —además de los Rolling Stones, Brian Wilson, Greg Allman y decenas más—. Cuando le ofrecieron hacerse cargo de Blue Note para poner el sello en la órbita del siglo XXI, sintió el vértigo de tener otra vez 14 años y ser un niño raro que se asomaba a las cristaleras de las tiendas de discos con más entusiasmo que a las jugueterías. “El estilo de vida que sugerían las portadas de Blue Note era lo que yo envidiaba… Esos tipos sentados en un cuarto oscuro del que nunca veías las paredes por el denso humo de los cigarrillos, con los saxofones y contrabajos apoyados en las alfombras y la música flotando sin cesar en torno a ellos… Yo pensaba: ‘Dondequiera que estén esos tipos, quiero estar yo también’. Las compañías discográficas eran para mí, como para tantos músicos, empresas sospechosas, pero coordinar Blue Note resultaba irresistible, era el puesto de trabajo de mis sueños”.
No basta el cruce afortunado de imprevistos o el tejido de dichosas casualidades para explicar la historia de una discográfica de producción apabullante —consultar el catálogo es como recorrer una intrincada república—, uno de los sellos míticos dedicados con mejor fortuna al jazz, la música cuya mies plantaron los esclavos africanos en la fértil y compleja tierra de Estados Unidos y el Caribe. En el mismo o superior nivel que Columbia, Impulse, Verve, Prestige o la más reciente ECM, Blue Note se consagró desde el Nueva York de entreguerras en demostrar que el improvisador es el compositor y que la música puede ser flotante y elástica, discreta y apasionada, pero nunca ha de olvidar que nace del dolor, la ausencia y la orfandad.
El nervio interno del jazz, basado en una libertad melódica y sin estructuras similar a la flamenca pero transplantada a la América africana, fue considerado arte mayor por Blue Note desde el muy temprano 1939, cuando la ley seca había sido derogada, el alcohol podía venderse y comprarse sin temor a la Policía, los juke joints proliferaban y el sudor era un complemento natural de la vida. En aquel entonces, cuando ni siquiera existía una lista de ventas de discos de jazz, una nota de prensa con temperamento de programa político fue transmitida desde la nueva discográfica.
“Nos dedicaremos a las expresiones inflexibles del hot jazz o el swing, porque cualquier estilo que represente una forma auténtica de sentir musical es una expresión genuina”, decía el plan, que por momentos sonaba a maquinación subversiva —no era de extrañar, lo redactó uno de los socios fundadores de la empresa, el comunista de estirpe judía Max Margulis (1907–1996), a quien no le gustaba el jazz, pero sí vender formas de sedición cultural—. La nota determinaba que en aquellos tiempos el hotera algo más que música —“expresión y comunicación, una manifestación social”— y prometía como juramento que los discos de Blue Note no se preocuparían por “adornos comerciales” sino por el “impulso” del sonido.


Una modesta grabación de boogie woogie al piano, alimentada por whisky de centeno barato y celebrada en la madrugada del 6 de enero de 1939 en la calle 44 de Manhatan, fue el debut del sello. No había demasiada novedad en las piezas, pero la razón social era primicia pura. Mientras Hitler iniciaba en Centroeuropa el exterminio racial y político, un grupo de amigos judíos, dos de ellos nacidos en Berlín, emigrantes para salvar el pellejo y amigos de infancia —Alfred Lion (1908-1987) y Francis Wolff (1907-1972)— decidieron comercializar jazz en la tierra de los enemigos de guerra de los nazis y dar a sus creadores, descendientes de negros esclavos, la categoría artística y libertad creativa que ninguna discográfica les había hasta entonces concedido. En la aventura empresarial participaron otros personajes cosmopolitas, blancos y casi sin excepción también judíos: el agente de prensa Margulis, que aportó un minúsculo primer capital; el estudiante de optometría Rudolph Van Gelder (1924-2016), que terminaría por ser el mejor ingeniero de sonido del siglo XX, y el diseñador y tipógrafo Reid Miles (1927-1993). Les amparaba como protector y consejero el dueño de la única tienda especializada en jazz de Nueva York, Milton Gabler (1911-2001).
Cada uno aportó algo más que una pasión sin límites: Lion tenía un instinto impecable como cazatalentos, nunca se dejó limitar por querencias privadas y había inventado, según su esposa, “las semanas de setenta horas”; Wolff, cuya familia coleccionaba pintura, heredó sensibilidad por las artes plásticas y se convirtió en un fotógrafo de los que prefieren el instinto a la técnica; Margulis encargó ensayos densos para las contraportadas a críticos y especialistas; Van Gelder —a quien los músicos atribuían dotes casi milagrosas, sobre todo grabando el piano— se encargaba de masterizar cada álbum con un detalle desusado: trabajaba en secreto desde el estudio que había trasladado a casa de sus padres para que nadie se acercara, ordenaba apagar las grabadoras y mover los micrófonos cuando había fotógrafos presentes y no era del gusto de todos —Charles Mingus se negó a grabar con él, porque “trata de cambiar el tono de los músicos” e imponer su criterio de ingeniero de sonido sobre el del ejecutante o compositor—; por último, Miles, amante de la escuela Bauhaus, introdujo un ideal de sorpresa óptica y juegos oculares nunca usados en álbumes, con cortes inesperados, puntos de vista agresivos, filtrados en monótono y modulaciones formales que a veces recuerdan a Mondrian.
Los músicos que grabaron y editaron con Blue Note agradecían el nivel de entrega de los empresarios. “Aunque nunca dejaron de tener aquel extraño acento alemán, eran más funky que nosotros. Parecían músicos y no ejecutivos”, declaró alguno de los artistas, entre los cuales eran cosa sabida que Blue Note nunca engañaba en los contratos o se atrasaba en el pago de regalías. Adoraban lo que hacían y lo hacían sin pausa: Lion, Wolff y Miles pasaban siete noches a la semana por los clubes de Harlem y Manhattan. Casi siempre allí mismo, en una servilleta y sobre la barra, firmaban los contratos.
Durante décadas armaron un legendario catálogo que traza la historia del jazz, desde el hot, pasando por los años febriles del bebop y sus retoños (hard bop, post bop), soul jazz, free, avant garde, afrocuban jazz y fusion… Citar a los artistas que en un momento u otro pasaron por el sello es como leer un índice integral del estilo: Thelonious Monk, Bud Powell, Miles Davis, John Coltrane, Sabú Martínez, Horace Silver, Art Blakey, Dexter Gordon, Grant Green, Lou Donaldson, Donald Byrd, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Cecil Taylor… Es un elenco sin fisuras por la más simple de las razones: no falta nadie.
Después de un breve período de inactividad de 1981 a 1984, cubierto por una selección de reediciones, Blue Note se ha establecido como el sello de jazz más respetado y de más larga trayectoria del mundo. Venerado por músicos de hip-hop, elegido como proveedor de samplers por Madlib —autor del álbum Shades of Blue (2003), montado sobre transformaciones de clásicos de la discográfica—, J Dilla, Wu-Tang Clan y otros muchos, la dinámica empresa no se ha enclaustrado. Al contrario, ha fichado según una orientación heterogénea en la que prima la alta sensibilidad artística: cantantes polifacéticos como Norah Jones, Gregory Porter y Kandace Springs; intérpretes legendarios del nivel de Wayne Shorter; futuros ídolos como Ambrose Akinmusire, James Francies, Robert Glasper… La leyenda que aparece impresa en cada etiqueta de la discográfica es un mandamiento único: “Blue Note…, la excelencia del jazz desde 1939”. Casi un siglo después podemos asegurar que aquellos judíos no solo escaparon de Hitler: también moldearon una forma de combatir la intolerancia y convertir la vida en una danza eterna de saludo al amanecer.
Esta playlist, que abre y cierra, por pura admiración y respeto, el agraciado Madlib, demuestra al menos dos claves. Una, que Blue Note alimentó al hip-hop de las primeras hornadas al colarse los surcos inflamados de hardbop en los collages sonoros de Dr Dre, 2Pac, Ice Cube, Beastie Boys, De La Soul, Ice-T, Busta Rhymes, Public Enemy, Common, Nas y decenas de raperos sedientos de fuego. Dos, que el torno se ha volteado y es ahora el hip-hop quien devuelve a Blue Note la ampliación de horizontes.
El guitarrista Grant Green, un gran trazador de ambientes muy dados para ejercer con propiedad el ritmo lírico, grabó Down Here on the Ground en 1970. En 2012, el mejor MC del presente, Kendrick Lamar, usó la canción como uno de los tracks de Sing About Me, I’m Dying Of Thirst.
También A Tribe Called Quest echó mano con décadas de plazo a uno de los más sicodélicos surcos de Blue Note, el slow Mystic Brew, de Ronnie Foster (1972), que recuperaron en 1993 para la zigzagueante pieza Electric Relaxation.
La pujanza de la música construida mediante el chopeo y la mezcla ha sido recibida por Blue Note como una bendición. La discográfica ha dado cobijo a experimentos avanzados como los dos volúmenes de Black Radio, coordinados por el imparable Robert Glasper, colaborador a su vez de Lamar e impulsor de proyectos tan éticos como I Stand Alone, que busca recuperar el orgullo de las expresiones individuales y que la sociedad se sacuda de tanta falsa esperanza dominada por el supuesto valor de lo colectivo.
Playlist












Las dos primeras piezas tienen categoría de himnos y jamás dejarán de latir: son temas clave de Art Blakey, un percusionista de otro planeta, y John Coltrane, un saxofonista-deidad. Las resonancias africanas y caribeñas aparecen con Herbie Hancock, Horace Silver y Tony Williams. Cierran la selección un par de temas mágicos de dos sopladores superdotados, Eric Dolphy y Don Cherry.
Playlist