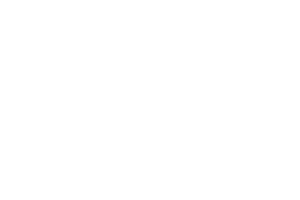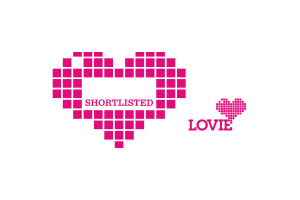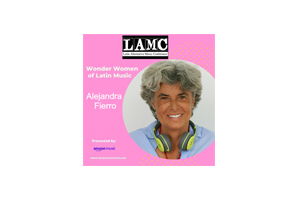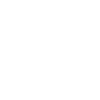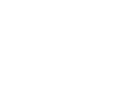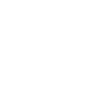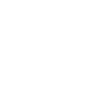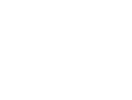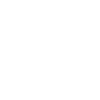Nunca nos vimos, pero siempre fuimos familia
Esta es la historia del primer encuentro entre la agrupación del Pacífico colombiano Bejuco y los músicos de La Escuelita del Ritmo en Portobelo, Panamá. Pasen a conocer el Ritmo de Dos Mares.
La tradición musical de Portobelo está cimentada sobre la memoria de luchas legendarias.
Ubicado en la costa norte de Panamá, rodeado por el mar color esmeralda del Caribe y montañas frondosas, este pequeño poblado de no más de 5000 habitantes guarda en su archivo histórico los ataques de piratas y corsarios temidos; las gestas de los cimarrones que reclamaron su libertad y la formación de una cultura propia alrededor del arte y el lenguaje.
Aquí llegamos, desde Colombia, un equipo de 15 personas. Encabezando la comitiva, los miembros de Bejuco: agrupación musical de Tumaco, municipio del Pacífico colombiano. La banda la integran William Martínez (voz), Camilo Méndez (batería y percusión), Camilo Marquínez (marimba), Edwin Jimenez (bombo, fundador del grupo) y Juan Carlos Mindinero “Cankita” (director musical). Junto a ellos el productor musical del proyecto y cabeza de Discos Pacífico, Diego Gómez, y un grupo encargado de la documentación y la logística del viaje.
Todos pisamos Portobelo por primera vez. Nos recibió el calor húmedo de la selva, un ambiente silencioso y un horizonte de casas pintadas de colores vivos. Casas verde lima, vinotinto, rojo y azul. Casas de una planta con terrazas a las que acuden las familias a ver pasar el tiempo y saludar a los transeúntes. Lotes ocupados por la maleza. Casas de campo turísticas, rústicas, de varios pisos, con vista a la Bahía. Casas hechas con más entusiasmo que precaución estructural. Casas escondidas en la montaña. Casas separadas ligeramente unas de otras, formando pequeños callejones que conducen a la espesura de la selva.
La geografía de Portobelo es agreste y deslumbrante. Allí, abajo de la montaña, fue erigido este poblado por negros cimarrones que primero se asentaron en palenques en la parte alta de la montaña y después ocuparon toda la zona. Hasta el sol de hoy son ellos quienes levantan su propia bandera que no tiene azul y rojo como la de Panamá, sino blanco y negro, y que acoge también un conjunto de prácticas que son memoria, burla y grito triunfante sobre los restos de un proyecto colonial cruel y fallido. Son las banderas de la cultura congo.









Pero, ¿qué es la cultura congo?
Jairo Esquina, percusionista, profesor de la cultura congo, músico de La Escuelita del Ritmo, ocasional rapero y ex jugador de fútbol juvenil del DAU (Deportivo Arabe Unido) me lo contó así:
—Es un baile afro-colonial y una cultura ancestral que viene de África. Cuando fueron traídos los esclavizados del Congo, Guinea y muchos lugares más, ellos dejaron este despliegue. Era una danza que crearon como forma de rebelión contra los españoles. Se hablaba sarcásticamente, o al revés, para burlarse de ellos. Utilizaban piel de animal, ropas que eran cedidas por los amos, se pintaban la cara y crearon su propia representación y su propio acento. Ellos dejaron esas ideas entre nosotros que hasta hoy la hemos mantenido.
Congo hace referencia a todas las prácticas creadas por las personas negras esclavizadas que los cimarrones mantuvieron vigentes y sus herederos dotaron de gracia festiva. Es una forma de recrear la experiencia histórica, una construcción contingente con elementos de los más de 15 reinos y grupos étnicos africanos que terminaron conformando uno de los tantos grupos poblacionales afropanameños. Pero sus orígenes particulares han sido tachados. El término Congo hoy designa el muralismo, el baile, el lenguaje, la música de tambores y las representaciones teatrales, que encriptan en las figuras de diablos, pájaros y congos, el pasado colonial de la zona. La cultura Congo es, en suma, el producto del recuerdo de reinos sin nombre y de su lucha por la libertad.
Nuestros anfitriones son los músicos pertenecientes a La Escuelita del Ritmo, un espacio de formación artística gestionado por las fundaciones Bahía de Portobelo y Gladys Palmera. Su misión es, entre otras cosas, salvaguardar y dar a conocer las expresiones rituales y festivas de la cultura Congo, incluidas dentro de la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2017.
En el patio de Casa Sandra, una casa turística de dos pisos, con fachada naranja, y a la que se entra por un pequeño callejón lleno de pinturas congo, nos esperan para almorzar los locales, con la expectativa de lo que será este junte de dos culturas que resuenan sin importar su distancia.
El patio está ubicado justo en el borde de la Bahía de Portobelo. Allí, en una mesa larga, después de intercambiar saludos, comer mariscos y arroz con coco, sin planearlo, nos acomodamos como si se tratase de posar para La última cena: no nos miramos los unos a los otros, miramos al mar. La vista lo amerita. Cae la tarde y el día está oscuro. Al lado derecho se ven las ruinas del fuerte San Jerónimo con sus viejos cañones aparentemente intactos. Al frente, cruzando el mar, se divisa una montaña que cierra la bahía como una herradura perfecta. A lado y lado de la bahía hay artillería y fuertes en ruinas. Son rastros de los tiempos del miedo: de los piratas, los bucaneros y el comercio de personas esclavizadas.
Los integrantes de Bejuco, como los habitantes de Portobelo, comparten el legado de la tradición musical afro diaspórica. Vienen cargados con cununo, guasá y marimba. Alrededor de la mesa cantan y tocan sus instrumentos. Camilo Marquínez, el más silencioso del grupo, con la mirada fija en la marimba, crea melodías como si se le presentaran visiones. Camilo Méndez toca una base de percusión y Jairo se une con otro cununo. William Martínez es la voz guía del Jam. Hay viche y cerveza Balboa circulando de mano en mano. Pasado un rato se va sumando más gente y una botella de Seco Herrerano, producto de Panamá.
— Mira la tormenta que está llegando / A la orilla / A la orillita llega.
Canta William cuando llueve más duro y cae la noche. Los demás lo seguimos y con un ritmo más torpe nos unimos a la fiesta. Unos bailan. Los locales preguntan por los instrumentos que lleva Bejuco, mientras otros solo golpeamos la mesa.
—Ayoiiii.
William interviene cada tanto con un canto penetrante repitiendo esta palabra. Rui, portugués radicado hace 14 años en la zona y director de la Fundación Bahía de Portobelo, lo imita. A esa forma onomatopéyica de cantar se le conoce como chureo. El grito “Ayoiiii”, ejecutado de forma aguda, puede ser tanto el motivo de una canción como el llamado de un vecino en Tumaco a alguien que está lejos.
Jairo, que había probado tocando el cununo, trae del estudio de La Escuelita del Ritmo sus tambores: un repujador y un pujador, los tambores congo. Enfilados de medio lado, viendo al mar, tocan y se acoplan. Se reconocen a través de la percusión.
Pasado un rato llegan Ricard, electricista; Gilberto “Titi”, baterista; Mry Ann, guitarrista y William Callender, profesor de bajo y director musical de La Escuelita del Ritmo. Todos se van uniendo como si el ritmo los fuese llamando, convocando a un Jam familiar entre desconocidos que aunque lejanos, vibran en sincronía musical.







La mañana siguiente, Callender me explica lo que ocurrió esa noche.
—Una de las primeras cosas que nos conectó, además de la identidad y la espiritualidad, de Jesús Nazareno, es que los toques de tambor siempre son parecidos. Y si no son parecidos, hay un sentido rítmico que nos hace siempre entrelazarnos, porque, si lo puedo decir musicalmente, también son cuatro y seis. Hay un cuatro y un seis. Diferente, porque los mares nos separan y hay un golpecito u otro que cambia. Pero lo demás es como que, nunca nos vimos, pero siempre fuimos familia.
Los siguientes encuentros entre Bejuco y los miembros de La Escuelita del Ritmo serán en el estudio de grabación. Primero en Portobelo, después en Tumaco. El resultado de este viaje, será el descubrimiento del Ritmo de Dos Mares, un álbum colaborativo entre los intérpretes de dos tradiciones afro-diaspóricas.







Para escuchar el resultado de este viaje sigan a Bejuco, Cerrero, Discos Pacífico, Sudakas Media y Gladys Palmera.