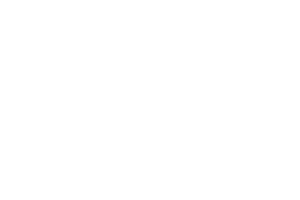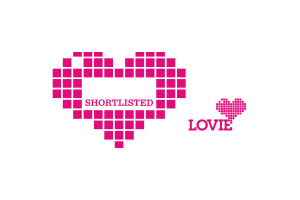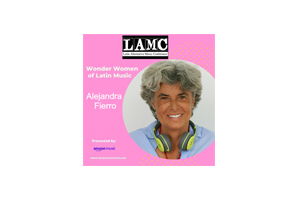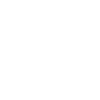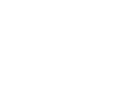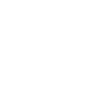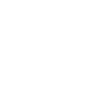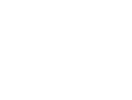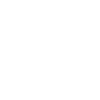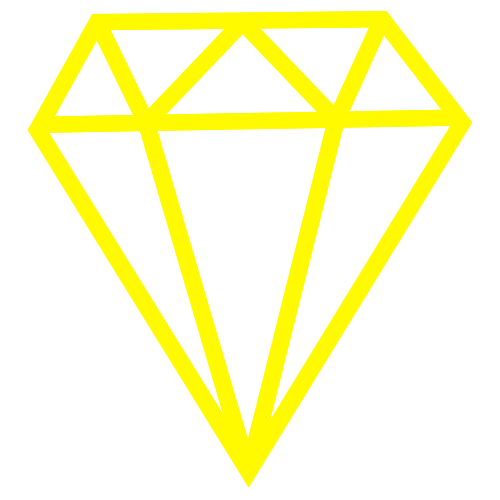Kabiosile: Ernesto Lecuona
Digan Lecuona bajo la noche de cualquier país y llegará La Habana cabalgando en una bestia alegre y sudorosa.
En una habitación del hotel Mencey, en la Rambla del General Francisco Franco, bajo la calima que asola Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, un hombre muere cada noche cuando comienza la penumbra. La ciudad le desconoce, no le escucha tantear con sus largos dedos las paredes, de donde salen los ágiles compases de La Comparsa.
Yo soy un hombre feliz. Frente al mar azul de Tenerife, o bajando por la calle Cruz Verde, en Guanabacoa, descubrí desde hace mucho tiempo el conjuro que me hacía flotar por encima de pájaros y banderas: pronunciar el nombre de Ernesto Lecuona.
He pronunciado su nombre, bajo una llovizna pertinaz en el Barrio Latino de París, bajando las húmedas escaleras fantasmales de Los Tres Martillos, cerca de las navajas espectrales que provoca Notre Dame sobre las aguas adormecidas del Sena. Allí dije, susurrando, Lecuona, y una gaviota demorada se hundió danzando en el torrente pálido. Digo Lecuona entrando en el barrio del Rabal, y se apagan los aires moriscos, los pífanos hindúes, el olor del curry que embosca en las esquinas. Sube una palma entonces de mi sangre, y una noche de negros en el ardor de la columbia hace retumbar la piel del aguardiente, para que yo respire el aire abierto de Elegguá, que me señala, burlón, todos los caminos que desembocan en el alma.

Algunos le han olvidado. Otros no le piensan, sino le sienten en ese aire que cruza las ramas del almácigo y la güira, como si fuera un cotidiano rayo de sol que calienta el suelo de mi país, y eso es bueno. Sentir a Ernesto Lecuona más con la piel que con la mente, llevarlo en la boca o en el aliento, y que cada mirada se haga compás enardecido de sus modos, es saber que no ha muerto. Se parece demasiado a la profecía que lanzó, allá en los años treinta, en una de sus más bellas creaciones: “Siempre en mi corazón”, una canción que habla serenamente de la pena, con un acompañamiento que recuerda a la nieve caer sobre cristales rotos.
Aprendí a escucharle con el corazón, y eso me regala una lenta marea de serenidad, que me hace abrir los ojos de un modo diferente, para que el mundo entre en mí, como una torcaza que cruje, suave, en el follaje desmesurado de mi memoria, y suelte sus desvelos en el paisaje de todas las cosas buenas de mi vida. Suenan las teclas de sus danzas, donde anda Franz Liszt mezclándose con los viejos tamboreros de los cabildos, con olor de penumbra, que ha de tener el Alhambra de Granada a alguna hora que sólo puede sentir un cubano que anda doblando lejanías, porque la distancia no es más que una mezcla de soles diversos, y el color del aire que se escucha entre el sobresalto y el asombro.
Cuando los tigres de la tristeza me rondan, y siento el fétido rugir de su hambre dándole vueltas a mi soledad, la música de Ernesto Lecuona crece dentro de mí como una casa donde no puede penetrar ningún fantasma. Son mis pies quienes comienzan a recordar las aceras de Guanabacoa, donde nació el maestro, un 7 de agosto de 1896, mientras ardía la tierra en una guerra de rabias y sables imparables. Luego nació un sentimiento que llamaron República, y los tímidos habitantes de aquella isla mía entraron a un nuevo siglo descubriendo su propio cielo con un estupor que se podía cortar con un cuchillo. Allí, bajo las mismas ceibas de la Villa que cruzan mil arroyos en la piel del mediodía, él se bebió todo el sonido invisible para ponerlo a reposar en la tinaja de sus entrañas, resultando una sustancia que ha sido, en el transcurso de otro siglo, la esencia de una nación que sigue buscando su rostro por el universo. Tal vez, anunciando la dirección que tomaría su curiosidad enfebrecida, en 1901 ofreció su primer recital de piano en el Círculo Hispano. Tenía cinco años y había descubierto el rumor de la tierra.


Nadie busque su espectro múltiple entre las ruinas de aquel cine Fedora, donde el niño Lecuona comenzó a los once años a imprimirle maravillas vertiginosas a las películas silentes. No lo busquen después, a los doce, en una edad en que los demás corren o inventan islas y corsarios, pues él comenzaba a hablar de amores y desamores, de lánguidas esperas, de pasiones que arden hasta los cimientos, componiendo las iniciales de un manto tejido que alcanza cerca de 600 sueños. Nombren su nombre, díganlo en voz muy baja, para que el mar vuelva a traerlo incesante, tocando cosas que va a convertir en oro, fundando agrupaciones, descubriendo estrellas, iniciando la respiración del porvenir. De eso saben muy bien, allá en la gloria, Rita Montaner, Bola de Nieve, Armando Orefiche y una larga lista de diamantes que fueron ellos mismos, con un pedazo de Lecuona en sus gargantas y corazones.
Que los pesares amenacen, pero, si van a entrar con su torpe tristeza, que lo hagan, bajo la Noche azul, con los compases de Siboney, o Mariposa, desplegando esa Danza lucumí que desborda los sentidos y suena a cañas agitadas al paso ardiente de los dioses del África; que vengan los puñales torvos del desaliento, mientras la luz se agiganta al ritmo de su Danza negra, cocinada en el fondo del pecho, con sístoles y diástoles que hacen real nuestra mezcla fecunda. Que alguien tararee o silbe, rompiendo el horizonte, esa canción pesarosa y a la vez esperanzada, Como arrullo de palmas, de compases de huracán adormecido, que lleva en sí misma el pulso largo de las mareas.
Yo no sé más. Hay hombres que no son inventario, sino resumen. Digan Lecuona bajo la noche de cualquier país y llegará La Habana cabalgando en una bestia alegre y sudorosa, que también sabe llorar, que suelta cornetas por sus crines, y en cuyo lomo caen las estrellas, como el final de la lluvia entre las hojas mansas del helecho. Prueben ese conjuro que me ha salvado a mí de todas las muertes. Lancen su nombre, el nombre de Lecuona, contra las ventanas cerradas. Tras una de ellas, en Santa Cruz de Tenerife, se desangra cada noche su sombra, para escapar de nuevo, repetido, en todas las cosas; en la orilla de otro mar que es el mismo, para que sepamos su interminable vastedad.
“Son textos sobre el son, el bolero, la guajira, la rumba, escritos desde el corazón de un poeta que intenta descubrir, en trazos breves y sentidos, la vida, las emociones, el rostro menos visible de un ramillete de hombres y mujeres que han hecho la identidad de un país”.
Ramón Fernández-Larrea (Bayamo, 1958), fue habitual colaborador de Radio Gladys Palmera en sus inicios desde 1999. De aquella época datan programas fantásticos hechos con su puño y voz, como Memoria de La Habana y Al Tanto.