La casa rosada
Nació como un local de ensayos y se convirtió en epicentro de la rumba bogotana, en fuente inagotable de músicos que hoy son historia. Así fueron los días de gloria de la Casa Rosada.
“Esa casa llegó así. Ya tenía esos frisos que eran una verdadera obra de arte alargada colgando del techo y con figuras humanas talladas. Parece que el que la habitó también era otro loco. Es que esa casa siempre la hemos ido heredando locos, y por algo llegamos allá. Esa casa, tu miras, y marca la diferencia en esa cuadra. Por eso fue que la conseguimos. Mira. Muchas cosas de Los Carrangueros las conseguimos por el azar, pero yo creo que esa casa fue el destino que nos la tenía reservada”.
El que habla es Ignacio Javier Apráez Villota, pastuso, músico fundador de Los Carrangueros de Ráquira, grupo musical que supuso una transformación en la música popular colombiana, siendo hoy símbolo de los sonidos del altiplano cundiboyacense. Y la casa de la que habla es una edificación de dos plantas ubicada en el número 44-54 de la carrera 15A, barrio Palermo de Bogotá. Una curiosa casa modernista con dos portales, dos balcones y una obra de arte figurativo ubicada sobre una saliente en la parte superior de las ventanas principales.
La época a la que se refiere Apráez es a comienzos de los años 80; a 1981 para ser exactos, la época en la que Los Carranqueros eran la agrupación más famosa de Colombia junto a Pastor López, la Sonora Dinamita, Lisandro Meza, Rodolfo Aicardi y el Binomio de Oro. De hecho, destacaba en medio de ese gentío tropical con su propuesta que aunaba música andina, guasca, corrido, teatro, narrativa y humor. Eran el no va más de la música colombiana y la casa llegó porque tenía que llegar.
Pero no nos llamemos a malos entendidos. La Casa Rosada no fue el Motel Bates ni la Mansión Hefner, ni fue Keops ni nada que se le parezca. Fue sencillamente un sitio clave en la historia de la rumba bogotana, pero para explicarlo hace falta que nos ubiquemos un poco más atrás en la época de la que hablamos.

Las carrancartas
El grupo se llamaba Cantalibre y era una especie de ensamble de bogotanos y foráneos, todos estudiantes sin plata, contradictores, izquierdosos, inconformes, muy a la imagen y semejanza de lo que las universidades bogotanas dejaban aflorar al filo de la noche. Cantalibre estaba conformado por Iván Benavides, Fabio Forero y Javier Apráez, que estudiaban arquitectura en la Piloto, y a cuyo alrededor giraban Lucía Pulido, las hermanas Orejuela, Ernesto Santos, Nacho Castro y Josefina Cano, que estudiaba biología en la Nacional.
Era un grupo de estudio que se reunía para pasar el rato y soltar la mano haciendo bambucos y rajaleñas, amén de alguna que otra canción protesta y alguna que otra nueva trova. Y claro, cada uno llevaba a su novia, a su compañero de cuarto, a sus amistades a las reuniones de guitarra en mano. Y una vez Fabio Forero llevó a su primo, un hombre un poco más mayor que todos ellos, ya graduado de arquitectura en la Nacional, bogotano pero acabado de llegar de Barranquilla y habilísimo en todo lo que se le pusiera por delante, especialmente en el dibujo, pues se ganaba la vida como caricaturista. Se llamaba Javier Moreno.
Benavides, Apráez y Moreno congeniaron en seguida, no sólo por lo que estudiaban (estaban engomados con las ideas de la escuela Bauhaus), sino por el talento musical que a los tres les salía a chorros por la chistera. Moreno tenía un requinto y lo tocaba de forma soberbia, como pocas veces se veía en aquellos tiempos en esos ambientes marcados por la trova y el son cubano.
Cantalibre siguió adelante, más juicioso por la entrada de Moreno, y se propuso ensayar los sábados, en tanto que iban recogiendo canciones de amigos y conocidos para interpretarlas en sus rumbas. Dos de esas canciones habían sido escritas por un veterinario de la Nacional, conocido y contemporáneo de Moreno, Jorge Velosa Ruiz. Las canciones eran típicas exponentes del mamertismo de aquel entonces, pero estaban cargadas de humor: La Lora Proletaria y Despiértese mi Dotor.
Así las cosas, un buen día, Velosa apareció en uno de los ensayos de Cantalibre con un cartapacio de nuevas canciones. Vestía de overol y botas campaneras y conducía un camión, y estaba deprimido porque su papá le había regalado una tierra en Fúquene con la idea que mantuviera rentable su criadero de marranos. Pero la laguna se inundó, los marranos se murieron y Velosa se regresó a Bogotá a ver que encontraba y se reencontró con Moreno.
Deslumbrado por la musicalidad de Cantalibre, Velosa se quedó con ellos y un buen día le propuso a Moreno que participaran en la Guitarra de Plata Campesina, un concurso que desde 1974 organizaba con éxito el dueño de Radio Furatena en Chiquinquirá, Luis Alejandro Rocha. Pero no podía ser un grupo grande por movilidad y compenetración, de modo que lo adaptaron a un cuarteto que quedó conformado por Javier Moreno, requinto; Javier Apráez, tiple; Iván Benavides, guitarra; y Jorge Velosa, guacharaca.
Y mientras pasaba el tiempo hasta mediados del mes de noviembre de 1979, cuando se realizaría el concurso, el cuarteto consiguió una presentación en el Guamo, Tolima, famoso por sus fiestas, ferias y reinados. Y cuenta la leyenda que al requinto de Moreno, que era muy antiguo, se le cayó una clavija de madera durante el viaje y él, consiguió una rama, la talló y la puso en su lugar, y la rama floreció y Moreno siguió tocando su viejo requinto con aquella rama y su hojita porque estaba convencido que así sonaba mejor.
Radio Furatena los declaró fuera de concurso y Rocha les ofreció un espacio radial. Y así, cada sábado por la tarde, a la hora de la pola, tras un viaje de tres horas en camión, Moreno y Velosa amenizaban el programa Canta el Pueblo que duraba 180 minutos y estaba dedicado a intercambiar historias con los campesinos de la región. Moreno creó entonces secciones en el espacio y una de ellas eran las carrancartas, suerte de buzón donde se leía la correspondencia llegada desde los lugares más apartados, incluso de Tolima y Santander; lo cual era muy raro dado que la emisora era AM (en los 1060 kHz).
Pero las cartas no se dirigían a la emisora, sino al apartado aéreo de los músicos en los bajos del edificio Avianca del Parque Santander. Y llegaban tantas cartas de amor, de reclamo, de petición, de propuesta, de ideas, de fotos, de dibujos, de recetas, de chistes, de confesiones y de poemas, que los encargados se las guardaban en tulas al no poder meterlas en el casillero.
Los pensamientos alrededor de ello, eran, sin embargo, dispares. Moreno quería hacer un trabajo artístico y cultural para homenajear a esos poetas populares. Por su mente pasaban ideas disímiles: hacer un comic, hacer un periódico, una revista, una película, un documental… Velosa, en cambio, veía oportunidades para letras: “Julia la que tiene 17 años aunque no parece”, “Y es delgadita como una aguja y es pequeñita como un botón”, “La vi por última vez la noche de navidad, me dijo que el 17 se iba para Bogotá”, “Ay, Rosita, Rosa, Rosa, Rosita la de las cartas, nunca pensé conocerte por medio de una baraja”.
Como es lógico suponer, el liderazgo siempre estuvo en manos de Moreno y Velosa, en gran medida por ser mayores de edad que sus dos compañeros. Y en ellos se descargaron las decisiones importantes como participar en el Festival de Manizales de 1980, lo que conllevaría a que Javier Apráez abandonara la carrera de arquitectura en pos de la música; ponerle como nombre al grupo Los Carrangueros de Ráquira (existía en el Colegio Javeriano de Pasto el cuarteto Los Robinsons de Cascajal), o vestirse con ruana y sombrero a partir de una presentación en El Socorro, Santander, o hacer un nuevo programa de radio del mismo estilo pero los domingos por la mañana en Radio Súper, ya en Bogotá. Para efectos musicales, Jorge Velosa sería una especie de director artístico y Javier Moreno una especie de director musical.
Pero ya para entonces Iván Benavides se había ido en busca de otros destinos. Su estilo, enfocado hacia una sonoridad más urbana y contemporánea, no acabó de encajar en el perfil que tenían en mente Moreno y Velosa. De modo que ambos se dieron a la tarea de buscar un guitarrista ideal.
Félix Ramiro Zambrano era de Málaga, Santander, y acababa de llegar a Bogotá para estudiar pedagogía musical en la Pedagógica, tras su paso por la UIS en Bucaramanga y una beca frustrada para estudiar en Praga. En San Gil se había conocido tiempo atrás con Velosa, de modo que le traía un encargo y ambos se citaron en la taberna donde Zambrano había empezado a presentarse para cantar canciones de nueva trova y ganarse unos pesos. Velosa invitó a Moreno a ese encuentro en el bar Arte y Cerveza, en la calle 43 entre 13 y Caracas. Y tras escucharlo, dijeron: “este es el man”.
Zambrano se convirtió en el nuevo integrante de Los Carrangueros en el programa de Radio Super, un programa que, como decían popularmente, parecía hecho para el servicio doméstico, muy al estilo de Fiesta Dominical que hacía Pachito Muñoz en la Emisora Mariana de Pasto, y de tantos otros de provincia. Y un domingo cualquiera, mientras lo hacían, fue que el presentador televisivo José Fernández Gómez los escuchó por pura casualidad y los invitó a su programa de televisión En Que País Vivimos. Allí esos “muchachos inquietos” tocaron La Cucharita y Julia Julia Julia, y tras el primer programa, la gente llamó a decir que quería más, y tuvieron que actuar en seis programas adicionales, aunque nunca más de “sesenta segundos”.
Las cosas iban muy rápido para Los Carrangueros, y una vez definido el estilo y los proyectos, los cuatro, Moreno, Velosa, Apráez y Zambrano, iban juntos pa’ todo lado, pa’ rriba y pa’ bajo. Así en todos los proyectos, incluso en uno en el que Velosa estaba empeñado: grabar un disco. La idea inicial era grabar un cassette, pero aún esa posibilidad requería de un estudio y las condiciones de la emisora de radio no parecían las adecuadas.
Pero ocurrió que José Fernández Gómez los volvió a llamar, pues se había puesto en contacto con un amigo suyo llamado Francisco Montoya, uno de los más experimentados productores discográficos del país, que acababa de inaugurar un sello con sus iniciales, FM. Y a las flamantes oficinas de Montoya llegaron “los cuatro del Ave María”, y a esa reunión asistió uno de los socios de Montoya, Ricardo Acosta, cantante y compositor nacido en Cuba, nacionalizado en Costa Rica y radicado en Colombia. Acosta se había dedicado a la producción musical y había creado, al amparo de FM, un sello llamado Pare y que tenía apenas tres discos en el mercado.
Montoya hizo un diagnóstico: “Es una propuesta interesante para un público determinado. El tema La Cucharita, sin embargo, es algo diferente, pero bien puede ser un éxito o pasar totalmente inadvertido”. Acosta, en cambio, estaba encantado. Nunca había escuchado algo así, acostumbrado como estaba a cantar y producir baladas, rock and roll, salsa y música tropical. Era un riesgo, pero se arriesgó.
El proyecto quedó en manos de Acosta, quien se los llevó casi de inmediato a los estudios Ingesón, de Manuel Drezner, en el edificio Distral de la calle 22 arriba de la Séptima, donde el ingeniero José Sánchez los grabó en un abrir y cerrar de ojos. La razón de la rapidez fue que el cuarteto grabó en conjunto y no cada uno por separado.
Pero pasó como había pronosticado Montoya. El álbum homónimo tuvo un gran éxito en Boyacá, pero no en el resto del país. Tuvieron que pasar cuatro meses hasta que las fiestas de diciembre desataran el furor por Los Carrangueros de Ráquira. Fue lo nunca visto. La Cucharita se convirtió en un himno de los enruanados y el aire de recocha que le quisieron dar algunos por el sentido del humor del grupo (comparándolo con Los Recochan Boys del programa El Show de Jimmy), pasó a un segundo plano para entenderse como una manera moderna de ver la música del interior colombiano.
1981 fue el año estelar. El álbum del sello Pare se agotó y al reimprimirlo, Montoya lo incluyó ya como parte del catálogo de FM Discos y Cintas. Se vendieron cien mil copias en un plis plas, lo que equivalía a dos discos de oro, y se programó la grabación de un siguiente trabajo con FM para el año siguiente. A Los Carrangueros los querían contratar en todas partes; prácticamente se peleaban por tenerlos en programas, ferias y festivales.
Tan famosos que cuando llegaron a Bogotá dos pesos pesados de la televisión hispana, Raúl Velasco y René Anselmo, con el fin de elegir al representante colombiano para la gala del Día de la Hispanidad en el Madison Square Garden de Nueva York, incluyeron entre los candidatos a Los Carrangueros junto a Noel Petro, Claudia de Colombia, el Binomio de Oro y nada más y nada menos que Lucho Bermúdez. Y contra todo pronóstico resultaron elegidos en la elección celebrada en el Teatro Colsubsidio.
Los Carrangueros tocaron en el Madison la noche del 11 de octubre de 1981 en la gala donde también estuvieron Camilo Sesto, Rocío Jurado, Roberto Carlos, Lola Beltrán, Miguel Bosé y José Luis Rodríguez. El evento fue transmitido a 21 países y Televisa estimó que la audiencia había alcanzado los 200 millones de personas. Fue el techo de su fama.
¿Y qué hicieron con el dinero?
No ganaron mucho, porque como ellos recuerdan “siempre nos dieron en la nuca”. Pero si obtuvieron ganancias y con parte de ellas compraron la casa de la 15A con 45.

Lilienthal
“Queríamos que la Casa Rosada fuera el lugar de ensayo para todos los proyectos culturales, porque los Carrangueros era un proyecto multicultural. Nosotros queríamos hacer una revista, un periódico, ya hacíamos radio, queríamos hacer cine, y hasta un comic. Y se alcanzó a hacer algo, pero ese era el vuelo de Javier, pero no el de Jorge, que iba más por su cuento musical personal, ¿si me entiendes?”.
Era una casa Art Nouveau, un estilo que había dejado una serie de elementos comunes, como las líneas en relieve y las curvaturas de los balcones, en varias edificaciones a lo largo de la ruta original del viejo tranvía de Bogotá. Se decía que esa casa había sido la primera del sector en aquella carrera de corta extensión (sólo cuatro cuadras desde la diagonal 40A hasta la calle 45) y que todas las demás eran construcciones nuevas. Fue por ello que les llamó tanto la atención a los Carrangueros y fue por ello que cuando Javier Moreno la vio, corrió a encontrarse con sus compañeros que ensayaban en una boardilla por Teusaquillo, y les dijo escueta y emocionadamente: “Vi la casa que es”.
Los cuatro entraron con muchas ganas a habitarla y lo primero que hicieron fue aplicar en la fachada un color rosado Soacha, color que según el catálogo Pantone no existía, pero era más intenso y fuerte que el rosa de los juguetes para niñas. Luego empezaron a llevar sus cosas. Apráez y Zambrano se llevaron todo porque ellos no tenían casa al ser de provincia y vivían de alquiler. Jorge Velosa ya vivía en Bogotá con su mujer en su casa, y Javier Moreno tenía su casa en Los Alcázares, proyecto arquitectónico innovador en la Bogotá de los años 40, pegado al barrio Siete de Agosto.
Talentoso como era para todos los oficios, Moreno metió en el garaje un Plymouth del 59, un carro grandote de dos faros a cada lado y alerones en la parte trasera junto al baúl. Su sueño, si Dios le daba vida y salud, era restaurarlo con sus propias manos. Cada rincón de la casa fue decorado como si de un lugar de arte y ensayo se tratara. Del techo del baño colgaron una bañera para bebés.
Pero lo que estaba destinado a ser un centro de unión, acabó convertido en fuente de dispersión. Las grabaciones continuaron con FM y Acosta, pero en tanto que Velosa insistía en seguir por ese camino, Moreno buscaba crear una especie de fundación donde tuvieran cabida la música, el arte y la enseñanza; un movimiento carranguerista. Quería volver a los orígenes de la idea que había inspirado todo. Le apasionaban las rajaleñas, las guabinas, los bambucos, los pasillos y los sonsureños, pero también la música del Caribe antillano y continental.
Los Corraleros de Majagual eran los ídolos de Moreno y Zambrano, cada vez más compenetrados; a Apráez le encantaba el son cubano y todas sus variantes, comenzando por la salsa; mientras que a Velosa le gustaba Cantinflas. Por ello y por más fue transcurriendo el tiempo cumpliendo compromisos y llegando al final de los contratos. Mantuvieron la fama, aunque esta fue pasando poco a poco al lado de Jorge Velosa, el más visible de los cuatro ante los medios de comunicación y al que menos le gustaba el anonimato. Hasta que un día se reunieron y dijeron basta.
No se pelearon ni mucho menos. Sencillamente, como en los matrimonios que se agotan, decidieron darse un tiempito. Lo llamaron vacaciones y cada uno siguió por su rumbo. Jorge Velosa se asoció con los hermanos Torres Ariza y le puso a su música carranga. A los demás no les gustó, pero no le pararon muchas bolas. Javier Moreno retornó a su faceta de dibujante y multioficios, sin dejar de componer para un nuevo grupo musical que quería formar. En sus ratos libres hacía milhojas, y hasta montó una fábrica, fracasando a las primeras de cambio porque se las regalaba a sus amigos. Ramiro Zambrano regresó a la universidad para terminar pedagogía musical. Y Javier Apráez se fue para Alemania.
El viaje a Alemania fue con Jorge López Palacio, antropólogo y músico fundador de un grupo de música andina que ya era leyenda para aquel entonces, Yaki Kandru. Ambos partieron desde Paris para encontrarse con Rainer Schobess, uno de los líderes del cuarteto de folk alternativo Lilienthal, cuya presentación en el Teatro Colsubsidio había supuesto un revolcón en los conceptos que se tenían hasta entonces de las fusiones de la música folclórica. López se había convertido en un maestro para Apráez y ambos tenían la posibilidad de formar parte de Lilienthal. Y así fue, llegando a grabar el disco Colombia Paloma Herida con el sello SMB en la pequeña ciudad medieval de Göttingen.
Pero en medio de una gira por 35 ciudades alemanas, López abandonó el proyecto dejando en la estacada a Lilienthal. Se rompieron las relaciones, los alemanes se fueron y López y Apráez tuvieron que llamar a Ramiro Zambrano para acabar la gira y poder cumplir el contrato firmado de antemano. Y Apráez y Zambrano volvieron a Colombia. López se quedó continuando con un interminable exilio político.
Y al llegar a Bogotá, el golpe de gracia, la peor noticia que ambos podían esperar y desear. Javier Moreno Forero fallecía en un taxi camino de la Clínica Marly. Hacía años que sufría de asma y un día lo invadió un ataque hasta el extremo que su corazón colapsó. Tenía apenas 33 años.

El corredor de la Nacho
En julio de 1985 la calle 45 era la calle de la rumba universitaria. En el tramo que va de la carrera Séptima a la carrera 30 estaban ubicadas la Universidad Javeriana, la Universidad Piloto y la Universidad Nacional, y en sus alrededores la Distrital, la Católica y el INPAHU. Al frente de la Javeriana, entre el túnel y la 45 habían cuatro tabernas, rodeando la Piloto habían siete, y en el tramo que va de la 45 a la 42 frente a la Nacional habían dos. Todas eran pequeñitas con cuatro o cinco mesas a lo sumo y que ofrecían cerveza por encima de todas las cosas. Muy de vez en cuando había plata para un aguardiente.
El primer bar que hubo por esos lados fue Sones y Cantares en la Séptima con 47 y de propiedad de Ramiro Hernández. Algún tiempo más tarde, se dio aquel fenómeno tan curioso del desplazamiento de la rumba bogotana del centro hacia Teusaquillo, en parte motivado por el impacto de la salsa, y en parte por las escasas restricciones distritales para poner negocios donde se pudiera beber cerveza y poner música. Así fueron apareciendo otros bares.
Para 1985 había una sede de Quiebracanto en un sótano en la Séptima casi esquina con 46, allí mismo estaba Melodías de Pedro Puente y, alquilado por Álvaro Manosalva, dueño de Quiebracanto, un local que se llamaba La Casa del Jazz, aunque no sólo de jazz vivía la casa sino de reggae y salsa. Un poquito más allá estaba La Rumba de Efra, y un poquito más acá, en la esquina de la 48 subiendo unas graditas, se inauguró Anacaona; según Mario Caicedo y Oscar Torres, que se los recorrieron todos toditos todos, el sitio más bacano para rumbear con una viejita en plan tranquilo de toda Bogotá. Ya llegando a la 52 se encontraba El Bulín, una peña donde se reunían los inconformes y los poetas.
Por allí estaba La Habanera donde ponía música El Diablo Hernández, y en la propia 45 estaba El Patio del Arte; igual María Calor, un sitio pequeñito de un pastuso; por supuesto Famas y Cronopios, donde se ponía nueva trova a la lata; Buhos Bar, que quedaba al lado y donde hacían exposiciones pues era galería de arte durante el día; también La Calesita, Timbaleros y la citada Arte y Cerveza, ya en la calle 43.
Por los lados de la Católica habían numerosos locales amoblados con mesas de madera y vela en cenicero de cerámica. Entre ellos sobresalía Café y Libro de Alberto Littfack, en la 15A pero entre 46 y 47; y justo al lado tenía a Museo Bar, su permanente competencia. Los lados del INPAHU eran más bien tranquilos, aunque por allí quedaba el desayunadero de la 42 con Caracas donde todo ese mundo de rumba se encontraba a las seis de la mañana; y el Restaurante Barroco, con fama de caro y para señores mayores, pero donde solía tocar el grupo Alma de los Andes y el conjunto Madrigal.
Por su parte, en esa especie de corredor de los estudiantes que van y vienen de la Nacho a la Caracas, pasando por el Park Way, había una tienda en cada esquina, a cual más pequeña, y en todas ponían salsa y rock. Eso sí, sólo habían dos tabernas consideradas como tales: El Hueco, sobre la carrera 30 yendo de la 45 hacia el sur, y que se llenaba hasta las banderas los viernes al final de la tarde. Y sobre la 45 bajando a la derecha, el bar de Chepe García, pequeñito pero con muy buena música traída desde Venezuela por un tipo que tenía sus cajas con vinilos del Palacio de la Música en una casa de grandes ventanales en el Park Way.
Al lado del bar de Chepe, eso si, había un tertuliadero de pro: la librería Ciencia y Derecho, casi al pie de la 30, propiedad de Aura Olmos, Moncho Viñas y Cabeca. Fueron estos dos últimos los que iniciaron la sana costumbre de hablar de libros y autores con la gente que iba llegando a buscar cosas raras: filósofos, comunicadores, sociólogos, abogados…, y allí se quedaban charlando hasta tarde tardísimo. Entre esos tertulianos espontáneos estaban Jaime Uribe, Sergio Rodríguez, Juan Carlos Prado, Fernando Rivera y César Camilo Ramírez. Luego Cabeca se fue a una sede por la Universidad Central, llegó Aura, y ya la gente se reunía para hablar, leer y beber antes de rumbear. Entre ellos, Miguel Ángel Florez y su hermano Poncho, Eduardo Rueda, Mateo Cardona, Carlos Arnulfo Arias y este servidor, entre muchos otros.
De todos esos sitios, El Bulín y Famas y Cronopios, donde sonaba desde Celina y Reutilio hasta Mercedes Sosa, eran de entusiastas melómanos chilenos: Fernando Jara y Patricio Arce de El Bulín, y Christian Fernández de Famas y Cronopios. Y en ellos, uno de sus músicos habituales para amenizar las noches de fines de semana era Javier Apráez.
“Yo tenía un préstamo-beca en la Nacional, después que me fui allá. Y eso no daba un brinco. En una noche se iba esa mierda, recuerda Apráez. Y como yo tocaba, hermano, porque de mis compañeros era el que más plata tenía, porque los demás eran más proletos que el putas, yo ya me defendía con mi guitarra… Y hasta me doblaba. Imaginate que en una noche llegué a tocar en dos sitios… Y hasta en tres sitios, yo creo, ¡que barraquera! Tenía dos guitarras, la una dejaba en un sitio, la otra en otro sitio, y claro, era un palo ni el hijueputa… Y total era que, hermano, recibía pues igualmente doble billete; hasta que ya no le gustó al man que me contrataba más, que era el man de Famas y Cronopios, porque llegaba tarde por tocar en el otro lado. Y ya me decía que no más, pues como. Y hasta que me descubrieron. Parece que llegó un man que como lo echaron del Bulín, se fue a refugiar a Famas y Cronopios y me dijo: ¿será que estoy borracho?, pero lo acabo de ver en otro sitio, ¿dónde fue que lo vi? Y ya me descolgó, hermano”.
Las noches a las que se refiere Apráez eran noches de fiesta interminable donde sonaba de todo, lo viejo y lo nuevo, el son y la salsa, la cumbia y el pasillo, y hasta algún que otro pasodoble para romper el hielo y soltar la carcajada. Eran las noches de Anda Ven y Muévete de Los Van Van, Decisiones de Seis del Solar, Chamo Candela de Daiquirí, Ladrón de tu Amor de Louie Ramírez, Coroncoro de La Niña Emilia, Gitana de Willie Colón, o De que Callada Manera de Pablo Milanés.
Y en ese ambiente oloroso a cerveza y a peleítas de entonados y borrachos a la salida de los bares, emergió como epicentro de músicos la Casa Rosada.

Arte con olla express
“La pintamos de color rosado Soacha, no de color rosado gay, rememora Ramiro Zambrano, aunque ese fue el nombre que le dimos al color. Nosotros le pusimos así porque la carranga, mejor dicho, se volvió una manera de hablar, una manera de ser, una manera de sentir y nosotros estábamos con el verbo y la cháchara de lo popular pa’ todo lao… A lo que le pusimos cuidado a la hora de pintar fue a los grabados de arriba, que nos atrajo muchísimo cuando la compramos, porque eran muy especiales. Entonces nosotros le encargamos a los mismos obreros que pintaron, que refaccionaron y todo eso, que ellos pintaran del color que a ellos se les ocurriera esas figuras que había ahí. Entonces los pusimos a botar corriente con la cosa y ellos se esmeraron en hacer algo a su manera, pues… Gente populárica, ¿no?”.
Con semejantes inquietudes es natural que los amigos que frecuentaban la casa no sólo fueran músicos, sino también escultores, pintores, teatreros, titiriteros y poetas; gente que cumplía con aquella frase tan habitual en Miguel Ángel Florez: “Los poetas construyen casas en el aire, los locos las habitan y los psiquiatras cobran el arriendo”. Porque el arriendo se convirtió en una opción cuando empezaron las vacaciones del grupo. “Eso si, cuando toca pagar los servicios, la gente se perdía”, recuerda Apráez.
Convertida en un oasis que habría sido la envidia de la Pantera Rosa, los amigos de sus dueños empezaron a llegar noche tras noche para charlar, para hablar, para liberarse un poco de su familia, de sus conflictos, para beber, para meterse su porro. Y la sala de ensayos se fue tornando en un sitio de encuentro de músicos llegados de todas partes. El cantautor brasileño Antonio Dionisio estuvo allí, el guitarrista uruguayo Juan Tomás Rochón, su compañera, el bajista Iván Correa, la cantante Lucía Pulido, el cantante y guitarrista Juan Deluque (amiguísimo de Javier Moreno), la pianista Claudia Calderón, el arpista Ricardo Cuco Rojas, el percusionista Nicoyembe Rodríguez, y músicos varios como Ernesto Santos o Benjamin Yepez.
Yepez hacía parte de la camada pastusa, aunque también de la científica, integrada por los antropólogos Miguel Lobo-Guerrero y Xochitl Herrera, el psicólogo y pianista Moisés Herrera, el poeta Alekos, los hermanos César e Iván Darío Álvarez del colectivo La Libélula Dorada, o la bióloga Josefina Cano.
Y de cada una de esas camadas, colectivos, grupos y compadrazgos surgió algún proyecto; sobre todo musical porque músicos eran la mayoría, porque la guitarra nunca faltaba y las ganas de pasarla en grande, tampoco.
El más conocido de esos proyectos fue el de Iván y Lucía, dúo conformado por Iván Benavides y Lucía Pulido que cuando arrancó a cantar canciones con mensaje y a musicalizar poemas, no se pudo frenar. Fue un fenómeno en la ciudad que llegó desde el sur hasta el norte de la misma, contagiando a la gente joven que acudía a sitios como Famas y Cronopios o El Bulín y provocando que otros dúos, como Andrés y Ana María, se volvieran recurrentes en la noche bogotana. Su debut discográfico, Una Vía, llegaría en 1986 y fue grabado en los estudios de Wiliam Constain Camacho con un montón de amigos suyos jazzistas dispuestos a colaborar y los cuales eran visitantes ocasionales de la Casa Rosada como Orlando Sandoval y los hermanos Tico y Toño Arnedo.
La música se volvía entonces una mezcla de armonías que iban del jazz a la trova y de la salsa al reggae. Y cuando venían a Bogotá los Gaiteros de San Jacinto, la Casa Rosada era cumbia y porro… y era su casa, como no. Ellos arrendaban habitaciones allí, tanto en tiempos de presentaciones en televisión, como shows en bares como La Teja Corrida. Eso si, los Gaiteros llegaban con instrumentos que dejaban vendiendo entre sus conocidos; con séquito por lo que la casa se volvía una fiesta interminable; y con galones plásticos llenos de ron blanco.
La gastronomía, por su parte, era una curiosidad. Allí cocinaba todo el mundo para todo el mundo, los platos más variados de las regiones más remotas desde donde llegaban los provincianos y desarraigados, y se inventaban platos y hasta obras de arte abstracto. Un judío errante, hippie, ex fuerzas especiales de Israel, dedicado a la platería, arrendaba una habitación en la casa, y tenía entre sus enseres una olla Express del ejército israelí. Era una olla preciosa, una auténtica invitación a cocinar en ella sobre todo si en la Casa Rosada no había olla Express.
Pues bien, Ramiro se puso a hacer sus famosos fríjoles de fama mundial en la dichosa olla, pero como no sabía como abrirla, quitó la válvula y salió la tapa de la olla despedida y los frijoles quedaron estampados contra el techo formando un círculo perfecto que a determinadas horas del día parecían proyectar un haz de luz.

Masinga!!!
Uno de los grandes amigos de Ramiro era Carlos Jacquin Gutiérrez, samario él, poeta y todero con gran oído musical, pues habían vivido juntos en la buardilla de Teusaquillo donde ensayan los Carrangueros antes de comprar la Casa Rosada. Jacquin, como era de esperar, frecuentaba la casa, y un día llegó acompañado de un paisano suyo llamado Rolando Sánchez. Fue una sorpresa para todos, pues Sánchez y Apráez ya se conocían desde los tiempos de la Piloto por cuenta de una hermana del primero, la popular Uchi. Y cuando se encontraron, aparecieron, como no, las guitarras.
“Yo me acuerdo que a ese loco (Rolando) le gustaba mucho Lágrimas Negras y por cuenta de su papá, Capullito de Alelí y todo eso, y se sumaron nuestras canciones, las de Ramiro y yo, dice Apráez. O sea que hicimos un acople de una, hermano. ¡Qué bonito que sonó!”.
En la Casa Rosada vivían Apráez y Zambrano, pero arrendaban dos piezas a los provincianos, a los desarraigados, a los poetas despistados. Una se la alquilaron a Iván Benavides y otra a un cartagenero llamado Mauricio Puello, cantante aficionado de excelente tonalidad en la ducha, pero sin haber pasado por academia alguna. Y se sumó a la jam improvisada, y quedaron tan contentos que prometieron repetirla. Y cuando la repitieron, Puello sugirió poner un día concreto para los ensayos y salir a tocar en las universidades porque, aparte de hacer la música que les gustaba, podían ganarse unos pesos.
Lo que a Puello le dio vergüenza fue subirse a una buseta y sacar billete y sacar a relucir todo ese repertorio ensayado. Es que ese era un mundo para los bien llevados. Así que cuando a los demás les dio por esas, se quedó en casa y se perdió la que seguramente ha sido una de las mejores serenatas de bus que se hayan visto en Bogotá. Eso si, con la mala suerte de haber olvidado en el pase de una buseta a otra el estuche de guitarra que le habían cogido sin permiso a Benavides. Tres días les tocó seguir de bus en bus para poder recuperar el monto, porque resultó que era carísima.
Siguieron ensayando. Su idea era hacer creaciones propias en ritmo de son cubano, y para dárselo Apráez “envenenó” su tiple, colocando una cuerda grave en el grupo central de estas, logrando un color parecido al de un cuatro puertorriqueño. Pero además, se pusieron a la tarea de ponerle un nombre. El que más sonó, y a la postre, quedó, fue el que propuso Rolando Sánchez, Masinga, en honor a un caserío de Magdalena en los alrededores de la Sierra Nevada, conocido antiguamente como Santa Cruz de Masinga, que fue reducto de esclavos libres, y donde él mismo tenía familia.
Así que con ese nombre y cuando los músicos se sintieron con fuerzas para salir a tocar a la calle, Apráez y Zambrano fueron en busca de Alberto Littfack, a quien ya conocían de vieja data pues los Carrangueros habían tocado durante la inauguración de Café y Libro en julio de 1982. Littfack aceptó encantado y les consiguió un muy buen sonido para su debut, de modo que a los músicos sólo les quedaba encontrar un conguero para que el ritmo tuviera contundencia. Sánchez encontró al tipo ideal, un ex policía chocoano habilidoso y con mucho oído, pero que tenía un problema: no tenía conga.
Fueron donde Littfack de nuevo y le pidieron un adelanto. Se los dio. Le dieron la plata al percusionista y este en lugar de comprarse una de buena calidad, se gastó la plata y apareció con una conga destartalada que había conseguido en una compraventa.
Sin tiempo para remediarlo, los músicos aparecieron en Café y Libro para la prueba de sonido justo antes de que empezara a llegar la gente. Pero como la conga destartalada no sonaba ni amplificándola, el percusionista le quitó el parche y decidió templarlo a la antigua usanza: con fuego. Eso si, no se le ocurrió idea mejor que poner el parche sobre la estufa de gas de la cocina de Café y Libro… Y Café y Libro empezó a oler a chicharrón.
Pero la noche no fue un fracaso. Todo lo contrario. Masinga triunfó y sus cabreados músicos compusieron una canción que recordara aquella noche; una canción que decía: “Quien iba a pensar que chivo viejo con su cuero bien templao, con su ritmo atravesao, nos sirviera de bongó”.
Littfack los contrató por una temporada y les subió la tarifa. Masinga se adaptó a las nuevas circunstancias y se le sumó un bajo casi de forma permanente, Gerardo Cedeño, de la Sinfónica Nacional; un violín, Miguel Ángel Guevara de la Sinfónica Juvenil; una flauta que tocaba, cuando podía, Omar Flórez de Armas, del grupo andino Chimizapagua; y cuando no podía, Tico Arnedo, quien vivía muy cerca de la Casa Rosada. Pero todo dependía de las circunstancias, de lo que pagaban en los sitios y de la capacidad que tenían las tarimas para albergar determinado número de instrumentos, amplificadores, micrófonos y músicos. Y el carisma hacía otro tanto, porque hasta los hijos del maestro Ernesto Díaz, director de la Sinfónica Juvenil, merodeaban el grupo en busca de posibilidades; y un viejo amigo de la casa, Juan Deluque, entraba y salía con sus canciones a cuestas.
Quien seguía sin convencer era el conguero. Le daban plata y se la gastaba, y la conga buena nunca aparecía; de modo que dijeron que no más. Llamaron al chocoano Elmer Valencia, quien sólo estuvo un tiempo. Pero tuvieron la fortuna que rondaba la Casa Rosada por esas fechas la conguera más famosa de Colombia, Bertha Quintero, directora en ese entonces de la orquesta de mujeres Siguaraya. La atrajo el proyecto (aunque también Rolando Sánchez), aprovechó que su grupo andaba en stand-by y se quedó, poniendo el punto de asentamiento rítmico que necesitaba Masinga.
“Yo entré encantada de la vida, dice Bertha, porque en ese momento pues realmente no había aquí en Bogotá quien hiciera el son cubano como ellos. No era como en el 79 o como ahora… Entonces ellos eran ese puente que se tendió con la música cubana vieja, con las nuevas composiciones y la rumba, y realmente eran muy buenos. Zambrano, Mauricio Puello, Apráez y Rolando eran muy buenos”.
Se la pasaban haciendo música. La Moña Amarilla, Alucinación, La Clarinetista, y una docena de canciones propias, combinadas con viejos clásicos cubanos y puertorriqueños adaptados a sus diferentes formatos. Masinga recorrió la mayoría de bares de Teusaquillo, pero también salieron al norte de la ciudad y pasearon sus éxitos por sitios como Saint Amour y Ramón Antigua. Intenciones de grabar, un montón. Posibilidades reales de grabar, ninguna.
“Pero es que éramos muy desordenados, confiesa Zambrano. Y eso no nos permitió coger juicio para grabar y hacer una propuesta seria, ¿no? Pero de eso quedaron muchas canciones y de hecho yo las canto y todavía son inéditas, entre comillas, pero yo las canto, Rolando también las canta allá en Santa Marta, y Javier Apráez. Incluso grabó su trabajo por ahí. Y de esas canciones hay algunas que se grabaron con arreglos de Edy Martínez… Todas esas canciones eran muy lindas”.
Miguel Crespo reemplazaría más tarde a Bertha cuando ella se fue en busca de nuevos destinos con Cañabrava. Para entonces Andrés Sánchez tocaba el bajo y entre él y otros músicos, se formó un grupo que fue una especie de apéndice de Masinga, Guaracó.

El Plymouth del 59
Pero las cosas iban cambiando. Los músicos de Masinga estaban más pendientes del día a día que de las situaciones a largo plazo y de sus propias circunstancias personales. Entre ellos y Litffack comenzaron a darse desencuentros y de estos se pasaron a las acusaciones: que tu me diste, que no me pagaste, que le diste a este, que este se lo fumó, que a mi que me cuentas, que fue que me dijo, que fue que me insistió, que fueque que fueque.
Y mientras tanto, las cosas en la casa tampoco iban sobre ruedas.
En tiempo en que los marimberos de la Costa aún no habían sido desplazados por los narcos de carteles, el cartero llegaba de vez en cuando a la Casa Rosada con una cajita de zapatos que contenía dos paquetes prensados de marihuana de la buena para consumo personal. Los paquetes se partían con segueta y se repartían entre los más panas, dejando unos cuantas briznas en un tarro para que el que fuera llegando fuera cogiendo.
Una hermana de Javier Moreno llegó a vivir un tiempo allí y la situación se complicó todavía más. Las circunstancias personales de ella trastocaron muchos planes y las fiestas ocasiones acababan en discusiones. Era como si se le hubiese tocado la psiquis a la Casa Rosada.
“Velosa había vendido la parte suya a la familia de Javier Moreno, de modo que la familia Moreno se quedó con el 50% y llegó a vivir una hermana de Javier, que tenía unas circunstancias personales complicadas, pobrecita; y nosotros en esa rumba. Eso era una bomba de tiempo. Así que nos tocó hablar con la familia de Javier Moreno, pues. Yo era el que menos quería venderla, pero pues Ramiro estaba alcanzado, imaginate con hijo, sin trabajo y con mujer… Yo más o menos me defendía, pero él no. Y dijimos listo, vendámosla. Y se fue la casa, hermano, y se fue la rumba… Se fue la rumba”.
De la Casa Rosada siempre salieron cosas curiosas. La más bonita antes de todo ese cargamento de musicalidad fue cuando Javier Moreno murió y la familia sacó el Plymouth del garaje, y lo encendieron y el carro se encendió, aún cubierto de telarañas, con la carrocería oxidada y sucia, y sacó una enorme nube de polvo por el escape.
Alejada de aquel grupo de locos, la Casa Rosada cambió de dueños y fue pintada de azul claro. Se dividió en dos, con locales comerciales en la parte de abajo y la vivienda en la parte de arriba, y sus nuevos dueños, o mejor, sus dueñas, siguieron sin proponérselo por el camino de la música. Allí se criaron, educaron, vivieron aventuras y fue su primer centro de ensayo, tres hermanos músicos naturales de Tunja: Daniel, Lucas y Diego Saboya González, guitarrista, tiplista y bandolista respectivamente, que en esa misma casa de los Carrangueros y de Masinga, dieron luz a la agrupación Palos y Cuerdas, dedicada a exaltar las bondades de la música del interior colombiano.
Cuando Palos y Cuerdas comenzó su andadura, Ramiro Zambrano grabó un disco con seis canciones de producción independiente. Se titulaba Casa Rosada y los títulos de sus temas parecían un derrotero de todo lo que allí pasó: Años de Ayer, Haikú, Cae la Lluvia, Que Lindo Es, Desandar y Mandarina.
Ya corrían otros tiempos. Ya había empezado el Siglo XXI y todo ese corredor de la Javeriana a la Nacional había cambiado a punta de puentes, vías rápidas, controles de alcoholemia, atracos y homicidios. Los bares pequeñitos se fueron apagando y tan sólo un puñado, ni más ni menos que eso, sobrevivió. Hasta la librería Ciencia y Derecho desapareció de allí.
Javier Apráez pasó hace poco por la Carrera 15A Nº 44-54, donde en la puerta derecha funciona la Papelería Hyperp@pel a ver si en algo reconocía su viejo templo del desorden. Pero como cantaba Cheo Feliciano en Juan Albañil, no lo dejaron entrar. Claro, quien se va a fiar de un aparecido, por mucho que dijera que fue dueño de la casa y vivió los mejores años de todo aquel sector.
José Arteaga
*Gracias por compartir sus recuerdos: Benjamín Yépez, Bertha Quintero, Carlos Eduardo Hernández, Javier Apráez, Juan Carlos Santacruz, Juan Diego Montoya, Lucas Saboya, Mario Caicedo, Moncho Viñas, Nelson Bedoya y Ramiro Zambrano.
2 comentarios
Deja tu comentario
Inicia sesión con tu usuario Gladyspalmera o con una de tus redes sociales para dejar tu comentario.
Iniciar sesión







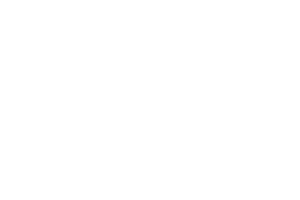
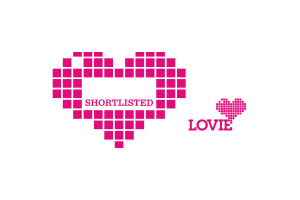


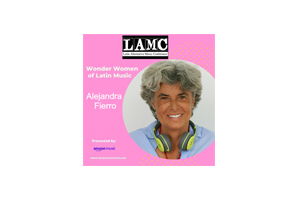

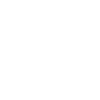
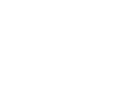

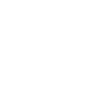
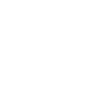


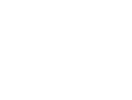
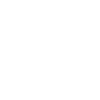





Gracias José Arteaga, por esta excelente crónica.
Andrés Ramos, Alma de los Andes.
Una pequeña aclaración. Los Carrangueros inauguraron Museo Bar no Café y Libro. Lo recuerdo muy bien porque fuí uno de los fundadores de Museo Bar y yo los contacté porque hacia un tiempo conocía a Jorge Velosa, cuando estuve con mi hermano formando parte del Yaki Kandru de Jorge López. Pero muy bonita historia musical.
Saludos desde México