Kabiosile: Bola de Nieve
Supo ser triste de una manera muy solemne, con un dolor que estallaba oliendo a mermelada de guayaba.
Era una redonda perla negra bajo la luz de la noche.
Era la brisa y el tambor, la ronca letanía de la selva que se convierte en arpegio, en timbre dulcificado recorriendo salones de París y aguas de Veracruz, para llorar de amor y pena.
Su pequeño espíritu divertido entra y sale del cine Carral, en Guanabacoa, tierra de aguas, de arroyos libres, bosque de indios que se hicieron espectros también, y donde el sol del mediodía de Cuba se filtra por las tímidas manos del helecho o los vitrales de asombro y agónica luz sensual.
Es el alba con el ronquido del leopardo, entonando la ilusión cantarina de los fruteros de mi isla, anunciando la pulpa desafiante del mamey, y del mango de azúcares de fuego. Es ahora y después, con frac o chaqué, y unos dientes que quieren morder el cielo con demasiada alegría.

Ignacio Jacinto Villa y Fernández, el que escuchó en su cuna los lentos cantos de la travesía inhumana de sus antepasados, el ruido del Océano culpable, la mar de otras orillas bajo las ceibas soñolientas de una tierra distinta.
Pero lo cambió todo, sin olvidar. Es la ferocidad que convirtió en susurro, las claves del amor y misterios humanos. Los hondos aullidos del salvaje horizonte
Es lo más femenino de mis hombrías, el duende cómplice que me cantaba al oído cuando yo amé en Cruz Verde, en Pepe Antonio abajo, cubierto por los framboyanes de la triste iglesia descascarada, o junto a la humedad sombría de los Esculapios. Era su voz, saliendo de la tierra, la que revivificaba el jazmín y el mamoncillo. Chichiricú, diablo mandinga que se ríe de las fronteras y la pobreza de los hombres.
Supo ser triste de una manera muy solemne, con un dolor que estallaba oliendo a mermelada de guayaba, a tajadas de fruta bomba en la espesa noche de la bahía lejana. En la elegante media luz del Monsegnieur puso su cetro, el trono donde convocaba la agonía y la paz de una ciudad.
Lo dijo burlándose, socarrón, divertido, desde su ébano gozoso:
Yo soy negro social, soy intelertual y shic. Yo fui a Nova Yol, conozco Broguay, París,
a quien habrían de llamar Monsieur, a su regreso al solar.
Pero todo empezó mucho antes. El 11 de septiembre de 1911, en la calle Máximo Gómez, de la Villa de Guanabacoa, una vitalísima negra llamada Inés Fernández trajo al mundo a Ignacito, uno de los trece hijos que le ofrendó a mi tierra. Lo levantó entre cantos y narraciones fabulosas, donde la tía-abuela Mamaquica bailaba los rituales mágicos de la rumba de cajón. Y fue el regordete estudiante de piano azabache, a quien, en las matinés de películas mudas del cine Carral, que él animaba con música, alguien (dicen que un médico del lugar) bautizara como Bola de Nieve.
Luego vinieron el maestro Lecuona, y México, y Rita Montaner, que en su imposibilidad de cantar una noche, lo llamó al escenario para que entrara a la gloria.
Edith Piaf le escuchó, metido en sus predios cerrados, con su versión de La Vie en Rose, y le dijo que era suya, porque él la hacía tan llena de finas sangres que no parecía de vodevil, sino de profundidad marina, como si de su alma salieran pequeños borbotones de desamparo.
Es todavía. Es siempre.


En la ciudad de México cerró los ojos, una noche de 1971, terminando el ciclo donde lo había comenzado. No sé si en su reposo último la muerte lo engañó cantándole aquella nana que él le diera antes al mundo. Tal vez la confundió con la Mamá Perfecta, que regañaba a los muchachos.
Él regresa. No se ha marchado nunca. Cruzando el cielo de mi país, sobre un piano, se ríe de las palmas, que le saludan, y de las ácanas y los jagüeyes imperturbables.
Aunque en la noche húmeda, bajo la luna majadera, nos resuene su grito de dolor, casi un lamento a media voz, diciendo:
Si sólo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir,
con una languidez que nos convierte en moribundos, en amantes agónicos frente al horizonte que no ampara:
no se puede tener conciencia y corazón.
Es la piedra negra que nos marcó Elegguá para seguir. Hijo de Oggún, que arma los hierros de la mañana; mitad Ochún, mitad Ochosi, el cazador, vigilando los tímidos venados que pasan en la noche de mi tierra.
Es demasiado fervor para que el olvido le cubra. Un fantasma inquieto, que regresa en las mareas de nuestro sueño.
Kabiosiles son retratos emocionales de los músicos de Cuba hechos por el poeta y narrador Ramón Fernández Larrea.
“Son textos sobre el son, el bolero, la guajira, la rumba, escritos desde el corazón de un poeta que intenta descubrir, en trazos breves y sentidos, la vida, las emociones, el rostro menos visible de un ramillete de hombres y mujeres que han hecho la identidad de un país”.
Ramón Fernández-Larrea (Bayamo, 1958), fue habitual colaborador de Radio Gladys Palmera en sus inicios desde 1999. De aquella época datan programas fantásticos hechos con su puño y voz, como Memoria de La Habana y Al Tanto.
2 comentarios
Deja tu comentario Cancelar la respuesta
Inicia sesión con tu usuario Gladyspalmera o con una de tus redes sociales para dejar tu comentario.
Iniciar sesión





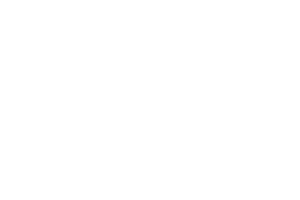
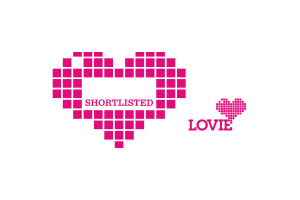


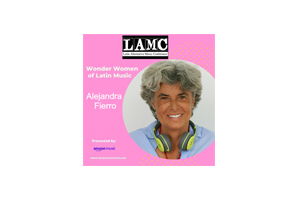

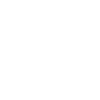
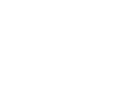

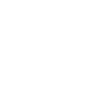
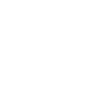


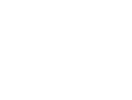
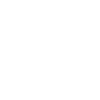



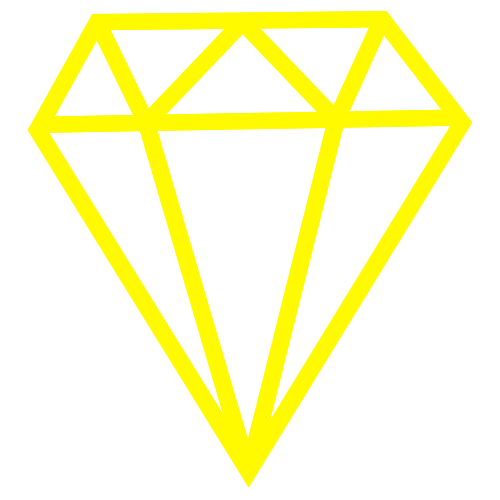


excelente
Muchas Gracias!