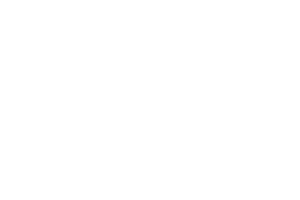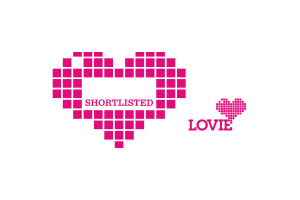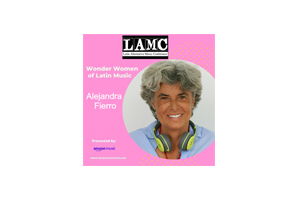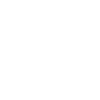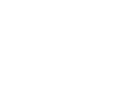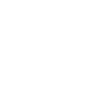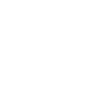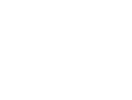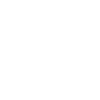Kabiosile: Dámaso Pérez Prado
Rompió los muros de cualquier perfección, para arribar al puerto despampanante de toda la adrenalina que su fiebre provocaba.
Si Dios existe, ha de ser como él. Camina, mira, respira el aire que cree le pertenece, arrebata, exhala el viento procesado, escandaliza, ataca, cambia, va y regresa, desanda lo andado, se vira de cabeza, pone el cielo donde le conviene, protesta, corta, quita, siembra, apaga, inunda, ilumina, se despide y se queda, es dueño de la vasta planicie de la vida. Así ha de ser Dios. Así ha de andar si existe, de Limonar a Nueva York; de La Habana hasta la avenida Álvaro Obregón, en la Colonia Roma de la ciudad de México; de Madrid a Campeche. Sacando diablos menudos de su piano, los iremes de inquieto desandar en la llanura de Jovellanos a Colón, que los congos sembraron bajo las ceibas temblorosas, y los yorubas alimentaron con sangre de unicornios. Los güijes hambrientos, ansiosos de nocturnidad y caminos, instalados en su torrente para rugir en las trompetas luego, obligadas a aullar desfalleciendo, hasta extinguir el plasma y la saliva de los labios.
El mulato que entendió que el cielo era blanquinegro, y que sus dedos podían manejarlo a su antojo, no perdió tiempo nunca, porque el tiempo le esperaba en el corazón de los hombres, como un animal fabuloso, que dormitaba sus fiebres, dichoso y dispuesto, ansioso por salir enloquecido a enroscarse en las caderas del ardor. Dámaso Pérez Prado siempre lo supo, porque era Dios o se le quiso parecer. Nacido cerca de las aguas fabulosas que asedian a la ciudad de Matanzas, el 11 de diciembre de 1916, supo que estaba obligado a aprender a domar los sonidos y los destellos. Como un Dios casi humano lo engulló todo con el maestro Somavilla, y partió hacia la capital a descubrir el mundo. Pero mucho más, a que el mundo le viera sacar relumbres del silencio.


Era 1942, y había esa fiesta que parecía eterna en la ciudad grande y vieja. Allí el menudo Dámaso, antes de ser bautizado para la inmortalidad como “Cara de Foca” por otro de los grandes, solapado y astuto, fue soltando a retazos sus aguas tumultuosas. Ahora le escucho en los arreglos avanzados que hizo en 1943 para que tuviera más color ese inmenso colorista llamado Orlando Guerra, y a quien todos decían Cascarita tras un desayuno de músicos en el alba cubierta por unos cascarones de queso. Hay que escucharle los latidos de piezas sublimes como Llora, de la autoría del gran Chano, donde los enmudecimientos de la Orquesta Casino de la Playa, y sus embates furiosos, anuncian otra era en la noche del mundo. Escucho al resbaloso y ágil Cascarita entonar Tártara, un tema de picardía y marginalidad y se sienten los dedos del matancero arrebatando nubes de sabor en el estruendo glorioso que sucederá inmediatamente, para que los mortales sepamos que la vida es hermosa.
Había dejado atrás la noche trepidante del Pensylvania y el Kursal. Tal vez ya desde entonces, sus orishas tremendos le empujaban a desatar los tigres inesperados de aquellas armonías líquidas que había traído el oxígeno armónico de Stan Kenton, combinándolas con espasmos de tambores profundos, agudos cornos de escalofrío, broncas voces guturales que algún día, más allá del polémico ensayo de Orestes López, del que partió a su aventura, desatarían por la sabana mundial la estampida siniestra y gozadora de un ritmo de placer y desafueros: el mambo, una serpiente, con su enervante metal y aquel grito de leyenda en la punta de todo.
Tal vez por adelantado, incomprendido su arsenal de laboratorio, o simplemente porque en La Habana ya reinaban absolutamente otros monarcas, cruzó el cielo del mundo y arribó a tierra azteca, un sitio donde el eco de la música cubana llegaba con cierta lentitud, que permitía –que le permitió- ejercer como demiurgo, como satanizado sin recriminaciones. Pienso que lo estaban esperando. En una tierra donde el danzón había calado hondo, el mambo, nieto o biznieto de la dulce cadencia, separaría por fin a la pareja en una feroz competencia de sensualidades, más afín a los tiempos nuevos, donde la individualidad del ser tomaba predominio. Allí “Cara de Foca” cumplió su sueño sin diques, rompió los muros de cualquier perfección, para arribar al puerto despampanante de toda la adrenalina que su fiebre provocaba. Repitió ciertas fórmulas con aquel hombre que quiso ser Orlando Guerra, Cascarita, y que, partiendo de su ídolo llegó a ser Kiko Mendive, múltiple y solitario. Y en plaza mexicana le llegó a Pérez Prado su mejor baza, ese diamante indestructible que Miguel Matamoros arrastró en su cumbancha: Bartolomé Maximiliano Moré, el Benny. Nunca el mambo tuvo tanto olor a sierra y ensenada como cuando el mulato lajero puso a mover la cintura y los hombros a las mexicanas con su barabatíbiri coimbre.

Con él, haciéndose Dios o siéndolo de veras, ya nada fue igual a partir de 1951 y su “Rico mambo”, al que siguieron, para que los jóvenes del momento despertaran sus diablos particulares, Mambo Nº 5, El ruletero, Mambo en Sax, Mambo Nº 8 y Pianolo, una lección selvática de cómo la sangre puede convertirse en surtidor. Y luego, cuando puso a Patricia a danzar para siempre en el temblor sensual de nuestro corazón, con el agua milagrosa de aquella rubia desbordante en La dolce vita. “¿Quién inventó el mambo que me provoca?. Un chaparrito con cara de foca”. Había llegado. Lo habían coronado. Era “El Rey del Mambo”, un auténtico domador del viento entre tanta nobleza. Y México le quiso como suele querer a los buenos. Y él unió su corazón a aquel cielo que todo le permitía hasta que otras trompetas le llamaron con urgencia al cielo verdadero, en septiembre de 1989.
Ha sido largo su parecido a Dios o a lo absoluto. Intentando recuperar destellos pasó por el Dengue y otras infusiones. Yo prefiero quedarme en el rugir compacto de su tropa, en aquellos años de fundación y plenitud, desde el 51 al 57. Y el piano suyo que hace tormentas desde la bahía de Matanzas hacia el mundo, los saxos metódicos y acompasados que marcan el delirio, para que el Benny le cante a Tongolele, o alce La múcura del suelo. Y “Cara de Foca”, taimado y espléndido, rompa la madrugada de su eternidad sonora con un grito rajado que cambió los cauces del aire y nazca, del temblor, el mambo, la serpiente emplumada que nos devora siempre.
“Son textos sobre el son, el bolero, la guajira, la rumba, escritos desde el corazón de un poeta que intenta descubrir, en trazos breves y sentidos, la vida, las emociones, el rostro menos visible de un ramillete de hombres y mujeres que han hecho la identidad de un país”.
Ramón Fernández-Larrea (Bayamo, 1958), fue habitual colaborador de Radio Gladys Palmera en sus inicios desde 1999. De aquella época datan programas fantásticos hechos con su puño y voz, como Memoria de La Habana y Al Tanto.